Hace un siglo, cuando se promulgó la Constitución, concluía un largo ciclo de guerras civiles iniciado en noviembre de 1910. Ardían todavía varios rescoldos de los enfrentamientos armados. Mientras tanto, las tropas norteamericanas que habían invadido el estado de Chihuahua cruzaron la frontera de regreso, dos meses antes de que su gobierno entrara en la Gran Guerra. El país se encaminaba trabajosamente hacia una etapa de paz, en uno de los peores escenarios conocidos. Las fuerzas productivas se encontraban agotadas o destruidas y la población diezmada por las bajas entre muertos e inválidos o emigrados. Para colmo de los males, ese año se inició la epidemia de gripe y no hubo cosechas. Fueron años de hambre.
El comienzo, que todos tenían fresco en la memoria, había sido «la cuestión política» o de la democracia. Un buen sector de la gente, el más activo o rebelde, se hartó de los treinta años con el mismo gobernante, de la ausencia de elecciones, la imposición de autoridades en todos los niveles, la pantomima de la división de poderes, también de los privilegios legales y extralegales para los ricos y las persecuciones a los disidentes. Estas violaciones a lo postulado en la Constitución de 1857, se fueron acumulando y constituyeron un nido de agravios que finalmente provocaron una gran explosión social. Igual a lo sucedido en 1810 y en 1855-61, en el curso de la revolución se fueron decantando las demandas de cambio y agregándose al catálogo inicial muchas otras, cada vez de mayor contenido social.
La idea de una nueva constitución tomó cuerpo hasta después del triunfo contra la dictadura de Victoriano Huerta y eso en el bando dirigido por Venustiano Carranza. Cuando éste se impuso a los convencionistas en 1915, se abrió paso el proyecto del nuevo código político en el cual se incluyeron las aspiraciones mas generalizadas de los revolucionarios. Sobre todo el reparto agrario y los derechos obreros.
Las constituciones han sido, en términos generales, redactadas por los dirigentes de los grupos protagonistas de las revoluciones. Éstas no son actos provenientes de las urnas, son hechos de violencia, aunque entre sus motivaciones se encuentren ideales democráticos. El código político de 1917 fue el resultado de un debate entre militares revolucionarios y algunos civiles que apoyaban al movimiento armado. Su legitimación proviene, sin más, de la propia revolución triunfante. Y, con el tiempo, de su aceptación gradual por la mayoría de la población.
Reformada en incontables ocasiones, ha permanecido vigente por cien años, un récord en la historia nacional. Desde el México independiente, la legislación del primer imperio fue como éste fugaz, la constitución federal de 1824 duró doce años, la centralista de 1836 estuvo en vigor siete, la de igual corte llamada Bases Orgánicas cinco, luego se sucedieron el Acta de Reformas, la propia constitución de 1824 y los decretos expedidos por la última dictadura santanista. Al último la revolución de Ayutla produjo la gran Constitución Federal de 1857, que duró sesenta años.
Muchas de las reformas sufridas por la ley fundamental de 1917, han tenido la virtud de ir adecuándola a nuevas instituciones y perspectivas universales. Otras han obedecido a la coyuntura política y a los intereses inmediatos de las cúpulas al mando del Estado. Buena parte de sus preceptos, más que una norma jurídica, se parecen a un programa o un proyecto de nación. No regulan conductas de las autoridades o de los ciudadanos, sino contienen anhelos y deseos compartidos por el grueso de los mexicanos, de allí que ningún movimiento popular la haya combatido o dejado de usar como bandera. Con todo eso, ha sido el marco institucional de nuestro devenir en esta última centuria.
¿Lo puede seguir siendo?. En sus postulados centrales sí. La definición del estado mexicano como una república laica, representativa, federal, es uno de ellos. La enunciación de los derechos humanos, de los medios para protegerlos y para ajustar los actos de las autoridades a la ley, entre ellos el juicio de amparo, son también determinaciones esenciales, que estarán en el horizonte jurídico-político mexicano por un sinnúmero de generaciones.
En 1917, uno de los debates cruciales era el del patrimonio nacional, que había sido entregado a los capitalistas extranjeros, según lo consideraban los diputados constituyentes. De allí su empeño en incluir una cantidad de limitaciones y prohibiciones a la propiedad privada, para garantizar el dominio de la nación sobre sus recursos naturales. Cien años más tarde, seguimos en el debate. Van varios rounds que perdemos quienes estamos en contra de meter esos recursos en el mercado, a disposición de las empresas trasnacionales. La última batalla ganada por los privatizadores fue la reforma de 2013, que revirtió una de las determinaciones claves de la Carta Magna. En presencia de la política de agresión iniciada por el gobierno norteamericano, aún antes de la asunción de Trump, el asunto vuelve a replantearse de manera parecida a 1917: ¿Con qué instrumentos jurídicos, políticos y de otra índole cuenta la nación para hacer frente al imperio?. Si perdemos el control del petróleo, la energía eléctrica, en general de los recursos energéticos, ¿No implica ello una condición de extrema vulnerabilidad en un pleito con dimensiones económicas, raciales, culturales y si se agudiza, incluso militares?.
La constitución ahora centenaria, tuvo desde su redacción, un énfasis nacionalista, según algunos críticos exagerado. Este impulso fue difuminándose y los políticos dirigentes se apoltronaron, cayeron en las delicias del enriquecimiento fácil producto de la corrupción al tiempo que se entregaban alegremente a los tecnócratas. Éstos, fueron los profetas de la buena nueva proclamada por el mercado mundial y la globalización: estábamos ante el fin de la historia, el único camino hacia el futuro. No se dieron cuenta que Estados Unidos, el socio principal y por momentos casi único, se cuidaba muy bien de no poner en la mesa todas sus cartas, mientras los ingenuos mexicanos sí lo hacían. Hay un chiste, no de mi agrado por sus tufo antifeminista, pero bastante ilustrativo: Un amigo le cuenta a otro que a su mujer no le gustó finalmente la fiesta de intercambio de parejas. Y el otro le contesta: ¿Pero cómo, tú sí llevaste a tu esposa?. Somos el tonto del cuento, en la fiesta de la globalización. Quizá, hoy muchos estén pensando que los constituyentes de 1917 tenían razón, después de todo.
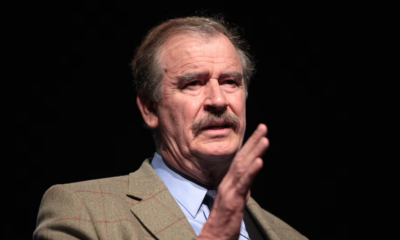
 Méxicohace 1 día
Méxicohace 1 día
 Policiacahace 1 día
Policiacahace 1 día
 Capitalhace 1 día
Capitalhace 1 día
 Chihuahuahace 1 día
Chihuahuahace 1 día



