CIUDAD JUÁREZ 1911. LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN
Al triunfo revolucionario, sellado con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, le siguió una situación llena de contradicciones. El primero de los reproches, venido del campo revolucionario, es que se modificaba el Plan de San Luis Potosí, en varios puntos claves: se reconocía la legitimidad del Presidente Díaz, el jefe de la revolución no asumía el carácter de presidente, no se juzgaría a los funcionarios federales, nada se decía sobre la devolución o restitución de tierras usurpadas a los pueblos, no se sometió a juicio sumario a los militares que ordenaron el fusilamiento de prisioneros revolucionarios (el caso más patente fue el del general Juan J Navarro, jefe de la guarnición de Ciudad Juárez), se ordenó el licenciamiento de las tropas revolucionarias. Francisco I Madero se defendió de la crítica señalando que la revolución había triunfado y lo mejor era ser magnánimos y esperar al establecimiento del nuevo régimen para iniciar los cambios.
Quizá tenía razón, pensando en el liderazgo nacional indiscutible que adquirió personalmente después de la caída de la dictadura. Ello le permitiría acceder al poder con una legitimidad indiscutida. La revolución trastocaba el viejo régimen, (se suponía) pero lo haría dentro de la ley, puesto que el tránsito de un gobierno a otro seguía rigurosamente el mecanismo constitucional: renuncia-interinato-elecciones-nuevo presidente. Así pensaba el caudillo- demócrata. El problema estribaba en que el triunfo no se había alcanzado por la vía pacífica, sino por la lucha armada. Y los impulsores y sostenedores de ésta, no estaban para recibir las gracias y un bono de puras esperanzas u ofrecimientos para las demandas alzadas en el curso de la lucha. Muchos de los más fieles seguidores del presidente Madero como Máximo Castillo lo abandonarían y otros no se irían a las filas de los inconformes básicamente por rencillas viejas con alguno de sus dirigentes. Fue el caso de Francisco Villa, enemistado con Pascual Orozco, quien encabezó la insurrección antimaderista en 1912.
Se olvidó igualmente una lección fundamental del triunfo liberal en 1861. En ese año, la primera medida tomada por la revolución fue la disolución del ejército profesional, que descendía del realista y había ejecutado el golpe de estado de 1857. En 1911, no se quiso o no se pudo hacer lo mismo, puesto que la fuerza armada porfirista no había sido derrotada militarmente, sino paralizada por su incapacidad para enfrentar al mismo tiempo a los levantamientos que surgieron en buena parte de la geografía nacional. Apenas un mes después de la firma de los convenios, Abraham González, el flamante gobernador provisional de Chihuahua expedía una proclama en la que sostenía: «Ex Revolucionarios y soldados del Ejército Libertador: Al lanzarnos a la lucha para conquistar nuestras libertades siempre tuvimos presente que los soldados federales eran parte integrante del pueblo y hoy, ellos como todos los buenos conciudadanos mexicanos , cooperan al sostenimiento de los altos principios conquistados y, por lo mismo son acreedores a nuestras más sinceras consideraciones»
Era el mismo mensaje que difundía por toda la República Francisco I Madero, el líder de la revolución. A su triunfante paso por pueblos y ciudades desde Piedras Negras, Coah., de donde partió el 3 de junio de 1911, hasta la Ciudad de México, insistía una y otra vez en su optimismo desbordado. La revolución había concluido, ahora todos eran hermanos en los mismos ideales. Quizá le faltaba sufrir las tribulaciones mayores con la rebelión zapatista que no cesaba en los pueblos de Morelos, donde apenas comenzaba a crecer y a tomar forma. El 29 de noviembre de ese año se abanderaría con el Plan de Ayala, tornado después en un símbolo de las luchas campesinas. En Chihuahua igualmente crecían el malestar y las inconformidades entre sus seguidores y aliados. Este desasosiego se convertiría en una insurrección armada nueve meses después, bajo un programa radical escrito en el Plan de la Empacadora, del 25 de marzo de 1912, que recogía puntualmente las demandas del movimiento social generado en la entidad y en otras zonas del país.
Por lo pronto, apenas huido el dictador, se produjo una especie de eclosión democrática, en la cual distintos sectores y grupos sociales se estrenaron en la práctica de expresar libremente sus inquietudes, demandas e inconformidades. La revolución cumplía su primera tarea, el derrocamiento de la dictadura y la apertura hacia un horizonte de libertades. Esto implicó la apertura de una gran brecha por donde se precipitaron las aguas estancadas por décadas. La ciudad de Chihuahua y otros varios sitios en los cuales se habían manifestado conflictos sociales muy pronto ardió en actividades hasta ese momento desconocidas. Surgieron clubes políticos por doquier, se eligieron directivas, se publicaron folletos, el suntuoso Teatro de los Héroes, antaño reservado a las familias de la élite, se llenó de trabajadores quienes asistían a convenciones, conferencias, funciones dramáticas. Ideólogos y luchadores sociales encontraron las plazas y auditorios llenos de atentos escuchas, por primera vez en sus azarosas carreras de perseguidos, sin el temor de caer en las crueles cárceles porfiristas. Los desfiles y marchas obreras o políticas se integraron al paisaje social, ante la incredulidad o la sorpresa de la población, incluso de los mismos manifestantes, quienes comenzaron a descubrir su propia existencia política.
Los trabajadores tranviarios declararon la huelga por aumento de salarios y les siguieron empleados de comercio por el descanso dominical y a quienes se les obligaba a trabajar los siete días de la semana, después los panaderos, las obreras de la fábrica de ropa La Paz, también de la fábrica de hilados y tejidos La Concordia, cuyos operarios demandaban la reducción de la jornada de trabajo de 12 o 14 horas diarias a diez. En Madera, estallaron varios conflictos entre los trabajadores del aserradero -el más moderno de América Latina, según presumía su dueño el coronel William Green, conocido represor de los mineros de Cananea, Sonora, cinco años antes- . Incluso hubo confrontaciones violentas con trabajadores norteamericanos, por la discriminación que sufrían los mexicanos. También hubo huelgas en la fundición de la American Smelting Company (ASARCO) en Avalos, población contigua a la ciudad de Chihuahua, compuesta por una sección privilegiada donde vivían los norteamericanos y por otra destinada a las barriadas obreras.
Pronto se planteó la necesidad de coordinar estas luchas, empezando por la solidaridad económica, porque los trabajadores en activo sostenían a los huelguistas. Se propuso que las huelgas fueran escalonadas, con el fin de garantizar el suministro de víveres a las familias de quienes no recibían salario. Finalmente, se dio un paso trascendental en la organización de la clase obrera mexicana, cuando el de 5 julio de 1911, las agrupaciones obreras de la ciudad de Chihuahua hicieron un llamamiento a los obreros de la República Mexicana a constituir una Confederación Nacional de Trabajadores «que luche por la emancipación del proletariado» y a la que podrían integrarse «Todos los hombres y mujeres que se ganen el sustento con su propio trabajo». Se proponía en el documento la instalación de una oficina central de la Confederación, encargándose provisionalmente de ella con el carácter de miembros del Comité Nacional Organizador a Juan Sarabia, Antonio I Villarreal y Paulino Martínez, conocidos militantes del Partido Liberal Mexicano. Igualmente se incluían otras propuestas estatutarias para la futura organización. La temprana convocatoria de los obreros de Chihuahua a sus camaradas de todo el país, terminaba con una vehemente exhortación: «Apresuraos obreros a agruparnos en la «Confederación Nacional de Trabajadores» y así seréis, hoy, fuertes en el seno del unionismo y, mañana, libres y felices en el seno de una sociedad igualitaria y justa, que habréis tenido la satisfacción de crear con la tenacidad de vuestro empuje, con el fuego de vuestra abnegación». Firmaron el documento las siguientes agrupaciones: Unión de Tipógrafos Gutenberg, Unión de Sastres, Unión de Carpinteros, Unión de Caldereros, Unión de Moldeadores, Unión de Canteros y Albañiles, Unión de Mecánicos, Unión de Obreras de «La Novedad», Sociedad Nicolás Bravo de Panaderos, Sociedad Cuauhtémoc de Jornaleros y Sociedad Zaragoza de Sastres.
Todas estas expresiones de un movimiento social en ascenso, muestran la enorme relevancia que tuvo la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios y la caída de la dictadura. De allí en adelante nadie podía dudar que en México se puso en marcha una verdadera conmoción social, compleja, llena de ambigüedades y visiones encontradas, en la que convivieron el caudillismo militar, las militancias radicales, los prejuicios racistas, el antinorteamericanismo, los odios de clase, los anhelos de emancipación y de grandeza nacional, el altruismo y la entrega a la causa de la justicia, el valor personal llevado hasta la temeridad, el despliegue de las utopías y la búsqueda de todas las liberaciones: del poder político, del económico, del religioso. Así fue nuestra revolución.

 Policiacahace 2 días
Policiacahace 2 días
 Capitalhace 2 días
Capitalhace 2 días
 Méxicohace 2 días
Méxicohace 2 días
 Revistahace 2 días
Revistahace 2 días


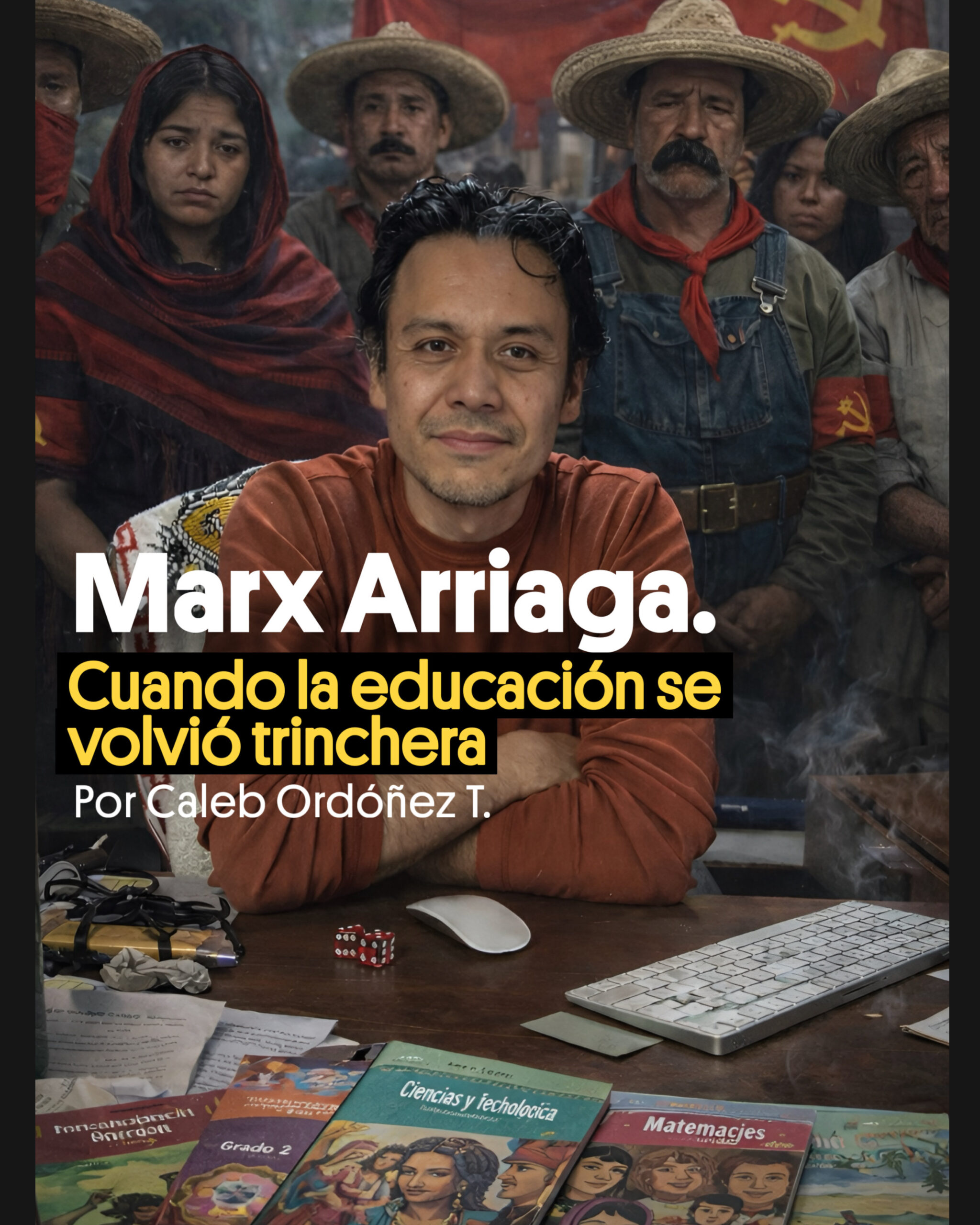

You must be logged in to post a comment Login