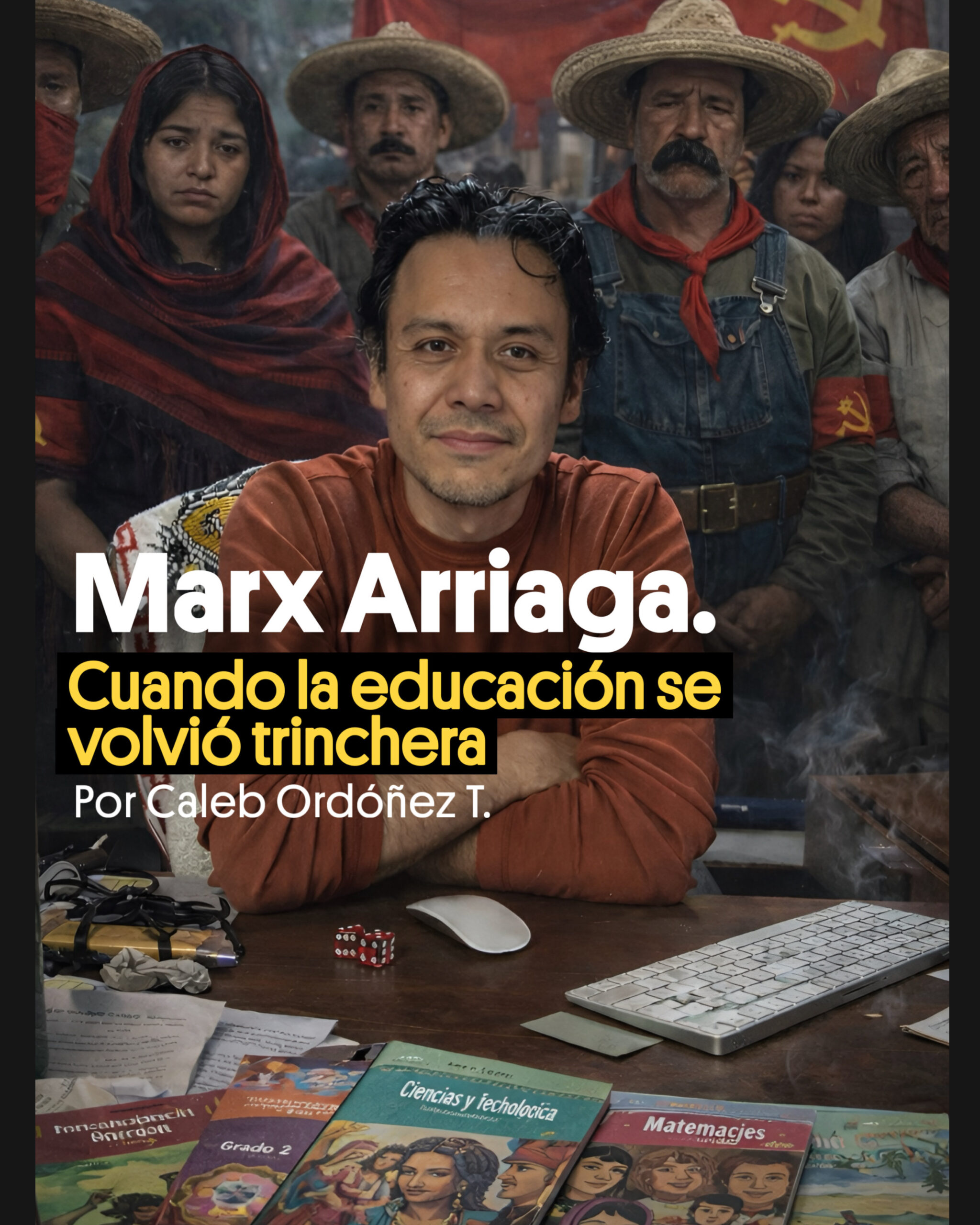“Espejito, espejito:
¿quién es la más bella del todo el mundo?
…eres tú, mi reina”
Las selfies son como el espejito embrujado que cuando nos vemos, engaña. Nos dice lo que queremos escuchar, nos halaga y seduce. Hace que nos veamos mejores de cómo somos con filtros que pueden mejorar las arrugas o desaparecerlas. Además, tiene la función de lupa o lente de aumento para ampliar la figura y verla más al detalle.

Dr. Javier Contreras Orozco
Las selfies serían el sueño ideal y perfecto de la bruja malvada del cuento de Blancanieves o de Dorian Grey de la novela de Oscar Wilde para verse siempre jóvenes y radiantes, aunque la realidad sea otra.
En lugar del simple click de la selfie, la bruja malvada le preguntaba al espejo: espejito, espejito ¿quién es la más bella del todo el mundo? Y la respuesta llegaba de inmediato: “eres tú, mi reina” hasta que apareció la hijastra Blancanieves.
Y el personaje Oscar Wilde lograba que su imagen plasmada en una pintura fuera envejeciendo, mientras que él siempre se veía igual como si no pasaran los años por encima, como nos autoengañamos muchas veces en las fotos de perfil de las plataformas de redes sociales.
¿Qué poder ejerce sobre nosotros el espejo? ¿solo nos reflejamos o hay algo más poderoso? ¿Realmente lo que vemos en el espejo es el reflejo de nosotros o una deformación cómoda? En las selfies nos vemos como queremos vernos, no como somos.
Los monjes cartujanos son una comunidad que tiene cientos de años y sigue siendo considerada de las más estrictas en sus reglas cuya razón de vivir se reduce a dos acciones: ora et labora. Ora y trabaja, levantándose en la madrugada a orar y completan el día con labores del propio convento. Y entre sus prohibiciones está el tener un espejo en su celda para evitar la vanidad de su imagen y por lo tanto, no ser presa de la soberbia. Pueden durar años sin saber cómo es su rostro lo que desarrolla su humildad. Ejercicio imposible en la era de la imagen, acá en el mundo de la vanidad.
Esa vanidad que ha conformado el triángulo en el que vivimos en la cultura incestuosa con nosotros mismos. La soberbia nos empujó al narcisismo y éste detonó una megalomanía.
Hay dos características que nos identifican casi en cualquier parte del planeta: vivimos en un mundo globalizado y estamos inmersos en la burbuja de hiperconectividad.
La clásica definición de que somos unos seres autorreflexivos que a diferencia de los animales actuamos guiados por la conciencia y la reflexión ha migrado a unos seres que nos vemos a nosotros mismos, nuestra imagen y figura, pero no a nuestro interior, solo nuestros rostros.
Aquella vieja y trillada frase socrática de “conócete a ti mismo” sería el equivalente a una selfie del alma. Sócrates fue de los primeros en señalar que para conocer el mundo primero hay que conocernos a nosotros mismos, que para comprender y entender a las demás, debemos de voltear la vista hacia dentro de nosotros y por lo mismo, para criticar y enjuiciar a los que nos rodean, primero debemos de mirar de manera humilde hacia nuestro interior.
La palabra conciencia, significa con-conocimiento. Es la certeza interior de nosotros mismos que regula las acciones y reacciones. El ejercicio que hacemos con la conciencia se da en los monólogos que hacemos. Somos autoparlantes: nos platicamos y de ahí surgen nuestras decisiones. No existe ningún animal o ser vivo, aparte del humano, con esa característica.
Entonces, conócete a ti mismo, no solo implica un consejo o recomendación de voltear la vista hacia nosotros ni vernos en el espejo que solo refleja el exterior, pero no penetra más allá.
La hiperconexión que nos ofrece la tecnología digital, es la posibilidad de estar permanentemente conectados a redes, mantener comunicación sin importar el tiempo o la distancia, a tener acceso a información o desinformación las 24 horas de los 7 días de la semana.
Y la globalización implica la totalidad de temas diversos y dispersos para generar la percepción que estamos en una sociedad de la información, lo que puede entenderse de que sabemos de todo, comentamos y discutimos de todo como los políticos y gobernantes enfermos de hybris, que creen que el poder les otorga la capacidad de hablar y acaparar la atención. La hybris es lo que a menudo ataca a los gobernantes al perder la moderación de sus atribuciones y las decisiones se convierten en berrinches o caprichos de obras.
Sin embargo, el conócete a ti mismo del siglo XXI, se reduce a tómate una foto. Si Sócrates viviera en este tiempo volvería a aceptar tomar cicuta para morir.
Sócrates murió de manera voluntaria en el año 399 antes de Cristo después de ser sentenciado bajo la acusación de corromper a las juventudes de Atenas y por no reconocer a los dioses oficiales y tradicionales. La acción de este veneno puede tener resultados después de 15 minutos de ingerirlo con efectos que empiezan con la resequedad de la boca y gradualmente va generando taquicardia, sudoración, espasmos, temblores hasta llegar a convulsiones y la muerte.
Así es: Sócrates volvería someterse al mismo sacrificio al repetirse las mismas causas de su muerte, pero con nuevos ingredientes y distracciones. Las redes sociales representan los pecados capitales que permitimos nos corrompan y los nuevos dioses que rinden culto al hedonismo, egocentrismo y materialismo.
Y casi todo se concentra en el mundo de la selfie, el mundo del yo, el verme a mí mismo de manera intensiva, compulsiva y obsesiva con fotografías a todas horas y en todas las formas y posiciones. Solo para nuestro deleite. Las selfies solo nos hacen ver lo externo y material; todo está centrado en nosotros, no para conocernos, sino para deleitarnos con una imagen temporal, superficial y muchas veces sometida a cirugía plástica.
Vivimos en una supuesta sociedad de la información que ha fracasado porque seguimos inmersos y víctimas de la sociedad de la desinformación.
Lejos de buscar la verdad, la rodeamos y pretendemos suplantarla con apariencias y puntos de vista personales y aislados, gritando a los cuatro vientos que lo que yo crea de lo que sea, es mi verdad, y por lo tanto es una verdad.
Se argumenta que la verdad es como un chicle que se puede restirar a nuestro gusto y placer o una liga ideológica que la jalamos de un lado a otro según nuestros intereses. Lamentablemente hemos convertido a las redes sociales en artífices de este estiramiento de la verdad a la que hemos rebautizado como “alternancia de la realidad” que al buen entendedor es un capricho y una aberración al sostener que podemos cambiar la realidad a nuestro gusto y conveniencia.
Esta es la tentación de muchos políticos y gobernantes que intentar hacer un decreto de verdad de lo que ellos creen y descalificar a los que no piensen como ellos.
Somos víctimas de engaños y noticas falsas, falsos supuestos en gran parte del contenido en algunas redes sociales que se alimentan de rumores, chismes, trascendidos y mentiras que componen lo que conocemos como posverdad.
Mientras tanto, nos entretenemos tomándonos selfies y dedicando horas y horas a ver fotos de otros con interés, morbo, curiosidad o envidia.
Somos como la bruja malvada que a cada minuto nos tomamos una selfie y la subimos preguntando quién es la más bonita o el más guapo.
Ora et labora…o tómate fotos y obsérvate en el espejo que cargamos a todos lados.
[email protected]

 Méxicohace 19 horas
Méxicohace 19 horas
 Méxicohace 20 horas
Méxicohace 20 horas
 Méxicohace 2 días
Méxicohace 2 días
 Chihuahuahace 2 días
Chihuahuahace 2 días