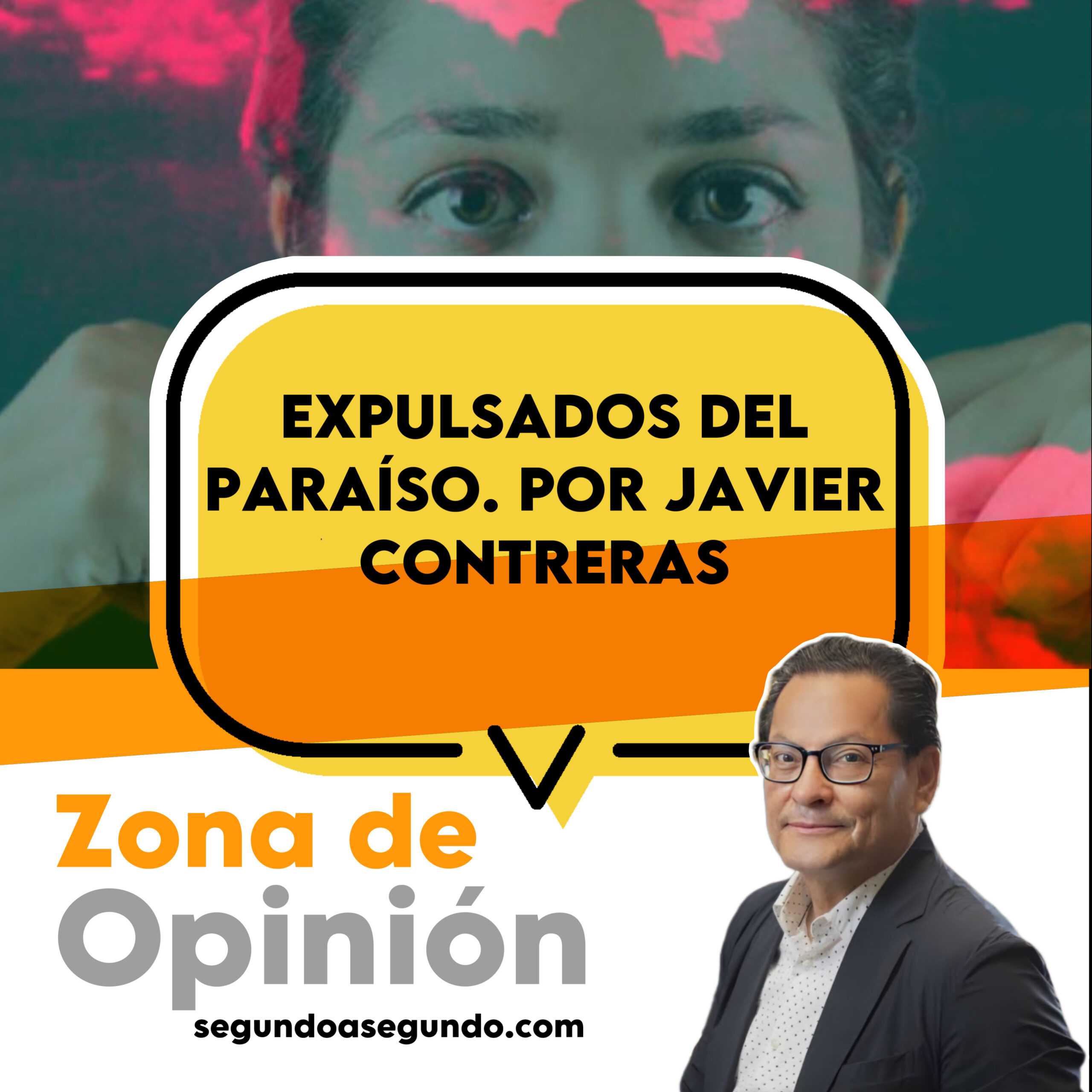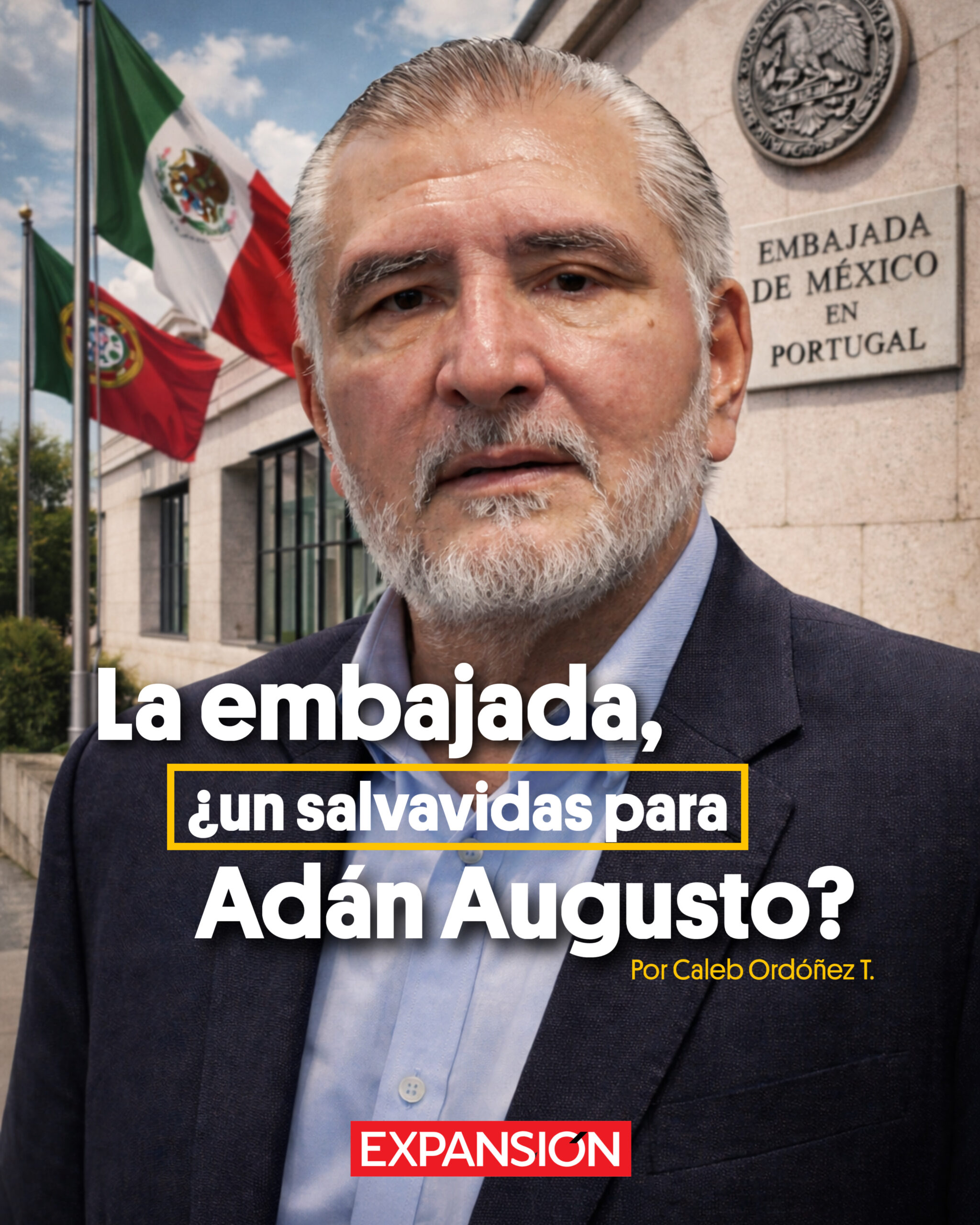“De la ley de la selva pasamos a la ley del pavimento y ahora vamos en picada a la ley digital, donde lo más hábiles en las herramientas digitales pueden acallar a los demás. De la fuerza y la violencia a la riqueza, de la economía a la tecnología”
“Casi 80 años después se sigue matando con el silencio, pero ahora con el fenómeno y teoría llamada “espiral del silencio” que ha tomado mayor fuerza con las redes sociales”
Unos callan y otros hablan demasiado. Es la ley del que acapara el micrófono público y apabulla con intervenciones permanentes e insistentes contra el que es humillado y retirado de la audiencia.
Estamos en una sociedad con la gran oportunidad de escuchar y ser escuchado o de participar y aportar ideas y propuestas. El problema es que no existe una regla. De la ley de la selva pasamos a la ley del pavimento y ahora vamos en picada a la ley digital, donde lo más hábiles en las herramientas digitales pueden acallar a los demás. De la fuerza y la violencia a la riqueza, de la economía a la tecnología.
El grito digital impone silencio a otros. Todos nos divertimos y entretenemos en las redes sociales como la nueva fuente de felicidad temporal, inmediata o gratificante pero también otros están sometidos a una angustia digital que los aprisiona por horas al día, que no los deja dormir y que les aspira la atención y reflexión. Y otros son orillados al suicidio por no lograr los “likes” que soñaban.
Queremos ver a las redes sociales como una expresión de democracia global o ágora -plaza pública- del siglo XXI en lo cual, estamos de acuerdo desde el punto de vista que un gran número considerable de habitantes tiene posibilidades de tener una herramienta digital -celular- para el acceso a las aplicaciones y sobre todo para consumir y producir contenidos al mismo tiempo. ¿Quién se iba a imaginar que podría tomarse una foto y compartirla “al mundo” o de hacer un comentario sobre un tema político o social y anunciarlo públicamente en sus propias palabras y visión?
Indudablemente que es parte de la magia de la comunicación por vía digital, pero también en los detalles está el diablo, como dicen las abuelas.
Nosotros decimos que puede tratarse de un dulce envenenado, porque esas redes sociales pueden dar voz a costa de otros que son silenciados, por lo cual, el concepto de democráticas pierde sentido. Cierto que ha servido para empoderar y dar voz a quienes no tenían voz. Las redes sociales han logrado una redistribución del poder y el monopolio que ejercían los gobiernos, partidos políticos o grupos económicos han dejado de ser hegemónicos porque reciben opiniones y críticas.
De la comunicación vertical convencional hemos pasado a la comunicación horizontal digital, aunque también transformamos la censura vertical en censura horizontal desplegando un tribunal digital donde nos juzgamos entre nosotros sin piedad, nos condenamos y sentenciamos. Aristóteles tenía razón hace siglos cuando afirmaba que de la democracia se puede degradar pasando a la dictadura. Por lo pronto, el empoderamiento digital de las masas es un hecho cambiando los votos por likes para imponer la voluntad a través de la posverdad, desinformación y fake news .
Unos se empoderan y a otros acallan en las redes sociales. De matar con el silencio hace 78 años a la espiral del silencio en la actualidad es un paso.
+ + + + + + + +
En 1945 los Estados Unidos de Norteamérica diseñaron dos bombas atómicas para someter y avasallar a los japoneses, sus enemigos en el Pacífico, quienes habían demostrado un espíritu invencible de lucha por su nacionalismo y amor desmedido a su emperador Hirohito. No tenían forma de parar a los pilotos kamikazes que se lanzaban contra los portaviones de EUA para provocarles daños. En las poblaciones civiles, preferían lanzarse a barrancos, antes de ser prisioneros de los norteamericanos.
El problema aparte de estrategia bélica era también psicológico. Después de una batalla donde las bajas niponas eran considerables, en lugar de amilanarse, emprendían una contraofensiva con mayor fuerza y coraje.
El desgaste del ejército de EUA era preocupante porque morían miles de jóvenes y no había para cuando se rindieran los japoneses.
La decisión, todavía discutible y polémica, de crear una arma poderosa con fuerza destructiva masiva y ser lanzada a poblaciones civiles generó un encuentro abierto entre los científicos y los militares. Los primeros argumentaban que la ciencia no era para destruir vidas y menos cuando se trataba de población civil desarmada, mientras que los militaristas querían terminar la guerra y vencer al enemigo, por cualquier medio. Hasta donde lograron avanzar los científicos fue que al menos le advirtieran de que si no se rendían recurrirían a una arma con fuerza de destrucción masiva y así hacer reaccionar a los japoneses.
En otras palabras, era el ofrecimiento de una rendición incondicional pero el primer ministro Kantaro Suzuki, pronunció la palabra mokusatsu que fue mal interpretada por el presidente Harry Truman de Estados Unidos y ordenó lanzar la primera bomba atómica en Hiroshima y la segunda en Nagasaki en agosto de 1945.
La palabra japonesa Mokusatsu, significa “ignorar”, “tratar con desprecio silencioso” o “no tomar en cuenta”, lo que fue interpretada como no aceptar la rendición y 14 días de pronunciada, EUA lanzó dos bombas atómicas en poblaciones japonesas. La rendición del Imperio del Sol fue el 15 de agosto de 1945. Una justificación de la decisión es que fueron lanzadas por un error de traducción.
Mokusatsu significa asesinato, matar con el silencio, despreciar o matar con el desprecio. Fue una reacción muy normal en los japoneses de enaltecer su honor y orgullo. Los norteamericanos la interpretaron como desafiar o desdeñar el ofrecimiento de una rendición. Para los japoneses era mantener un silencio ante el enemigo. Y ese silencio mató a miles de japoneses, destruyó dos poblaciones y dejó secuelas graves para posteriores generaciones por la reacción nuclear. Murieron por el silencio.
Casi 80 años después se sigue matando con el silencio, pero ahora con el fenómeno y teoría llamada “espiral del silencio” que ha tomado mayor fuerza con las redes sociales, que establece -entre varias cosas- que la corriente de opinión dominante o percibida como vencedora en una sociedad, va eliminando o acallando opiniones divergentes o incómodas.
A medida que una sociedad o un sistema de gobierno va imponiendo una ideología, de un blog, grupo de chat, Twitter o Facebook van condenando al silencio a los que piensan diferente. Si no cambia su forma de pensar, entonces es sometido a un linchamiento digital, donde se insulta, ofende y difama hasta obligarlo a que se retire. El siguiente paso es el ostracismo y lo que supuestamente era una plataforma democrática se transforma en una pesadilla de expulsión. Y cada vez se va ensanchando la espiral alejándolo más de ser escuchado.
Inclusive, esto se da desde los propios hogares o en círculos cerrados y familiares, cuando los actores de autoridad desarrollan ciertas opiniones sobre ciertos temas, los integrantes se van agrupando en esa idea o van adhiriendo su forma de pensar para evitar conflictos, de tal manera que las personas que no se suman a esa opinión, pierden fuerza, se aíslan y la versión dominante queda por encima de las voces individuales. Si la persona queda aislada, rezagada o en “silencio” por no estar agrupada en la opinión mayoritaria busca protección, para poder ser aceptada en el grupo lo primero que hace es admitir la opinión generalizada y entonces se sentirá más segura de no discrepar.
Noelle-Neumann lanza la teoría de que eso sucede con los medios de comunicación masiva -radicalizado en las redes sociales- y trata de dar una explicación a cómo se crea y funciona la opinión pública, afirmando que cuando los ciudadanos intentan formarse una opinión acerca de algo, observan primero cuáles son las opiniones predominantes, mayoritarias o hegemónicas del ambiente donde se encuentra. Eso la lleva a concluir que los movimientos de adhesión a las grandes corrientes de opinión son un acto reflejo del sentimiento de protector que confiere la mayoría y el rechazo al aislamiento, al silencio y la exclusión.
El proceso fue de matar con el silencio, a condenarlo a muerte con el silencio. Por eso, muchos gobiernos han adoptado la estrategia de cooptar las plataformas con impresionantes equipos de personal que su trabajo es monitorear a los críticos y disidentes para atacarlos y neutralizarlos para expulsarlos del paraíso digital de las redes sociales. O sea, expulsarlos del paraíso.

 Policiacahace 2 días
Policiacahace 2 días
 Revistahace 2 días
Revistahace 2 días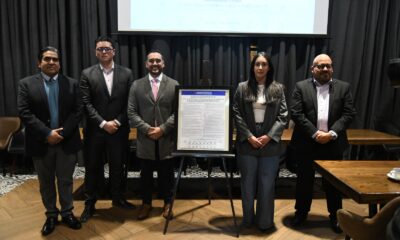
 Capitalhace 2 días
Capitalhace 2 días
 Juárezhace 2 días
Juárezhace 2 días