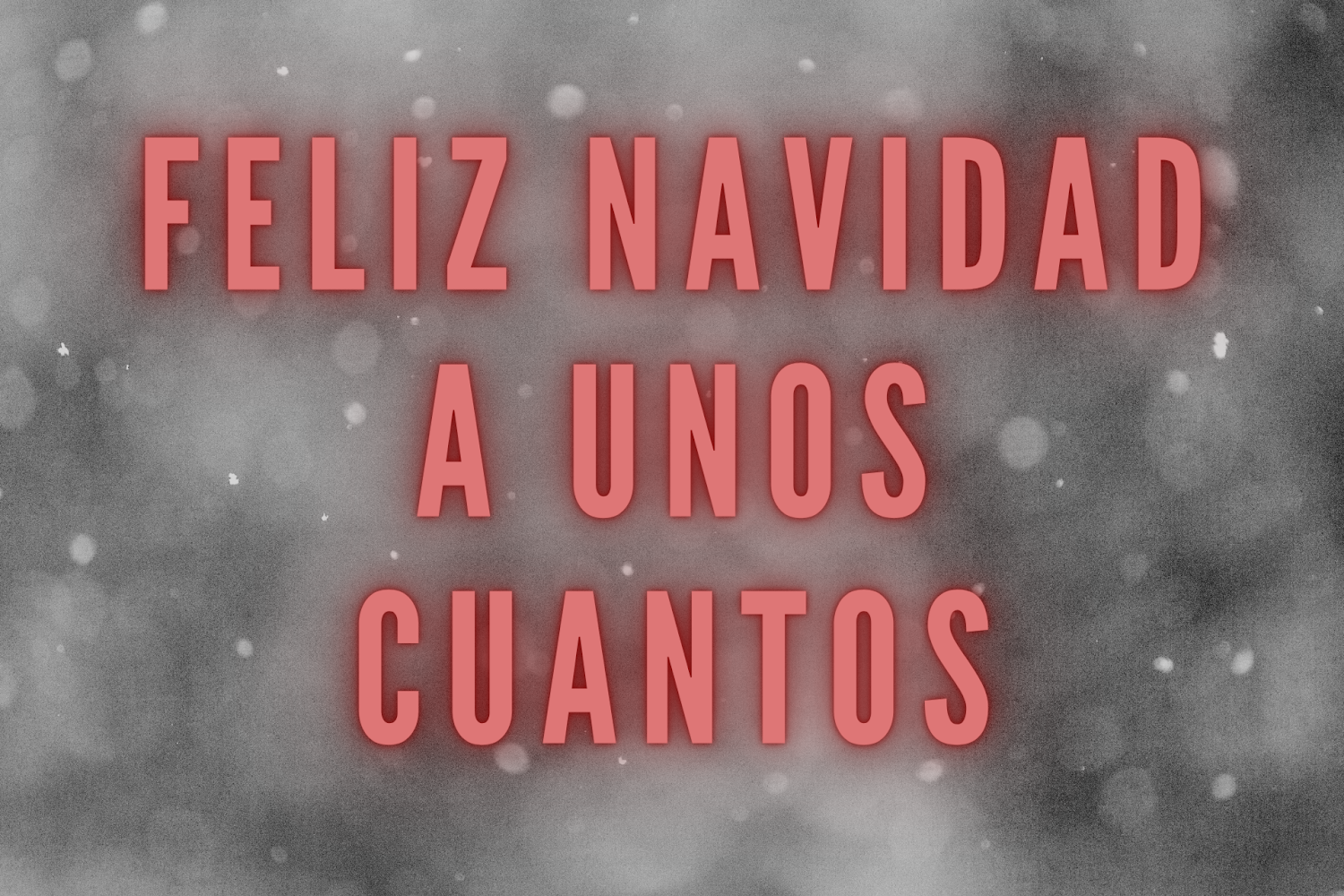En Washington nadie desaparece del poder: simplemente cambia de oficina, de pasillo o de batalla. Eso acaba de ocurrir con Kristi Noem, una de las figuras más visibles del trumpismo duro, una mujer que construyó su carrera política con una narrativa casi perfecta para seducir a Donald Trump: origen rural, discurso firme, conservadurismo frontal y una capacidad mediática poco común dentro del Partido Republicano.
Noem no surgió de las élites de Washington ni de las grandes universidades de la costa este. Su historia política nace en el corazón agrícola de Dakota del Sur, donde la tierra pesa tanto como la identidad política. Creció en una familia dedicada al campo y su biografía pública quedó marcada por un episodio decisivo: la muerte de su padre, que la obligó a asumir responsabilidades en el negocio familiar siendo muy joven. Esa experiencia se convirtió después en una de sus credenciales más poderosas ante el electorado conservador estadounidense: la mujer fuerte, práctica, criada en la América profunda.
Su ascenso fue rápido. Primero llegó a la legislatura estatal, luego al Congreso federal y más tarde a la gubernatura de Dakota del Sur. Pero su verdadero salto nacional ocurrió durante la pandemia, cuando decidió desafiar abiertamente las restricciones sanitarias que aplicaban otros gobernadores. Mientras gran parte de Estados Unidos cerraba escuelas, comercios y actividades públicas, Noem defendió la apertura, rechazó confinamientos estrictos y convirtió esa postura en una bandera ideológica.
Ahí fue donde Trump comenzó a verla como algo más que una gobernadora popular: la vio como una figura nacional útil para su proyecto político. Noem representaba una derecha que sabía comunicar con eficacia, que generaba titulares y que además tenía una estética perfectamente alineada con el relato trumpista: botas, campo, bandera y autoridad.
Por eso, cuando Trump regresó a la Casa Blanca, la colocó al frente del United States Department of Homeland Security, una de las posiciones más delicadas del gabinete. No era un nombramiento menor. Era entregarle el control del aparato encargado de frontera, migración, protección territorial y seguridad interior.
Desde ahí asumió el papel esperado: endurecimiento migratorio, discurso severo contra el ingreso irregular y presión permanente sobre la frontera sur. Su presencia encajaba perfectamente en la estrategia política de Trump: convertir la seguridad en símbolo de control.
Pero Washington tiene una regla antigua: cuanto más visible es un funcionario, más rápido puede desgastarse.
El primer gran golpe vino con una campaña multimillonaria diseñada para incentivar que migrantes abandonaran voluntariamente territorio estadounidense. La cifra —220 millones de dólares— provocó preguntas incómodas dentro del Congreso y también dentro del propio círculo republicano. La discusión dejó de ser migratoria y pasó a ser administrativa: contratos, beneficiarios, decisiones internas y sospechas políticas.
Después llegaron audiencias tensas en el Capitolio. Legisladores comenzaron a cuestionar no sólo el manejo operativo del departamento, sino también la manera en que Noem administraba políticamente un aparato extremadamente sensible. A ello se sumaron críticas por gastos elevados, uso de recursos y decisiones internas que comenzaron a incomodar incluso dentro del trumpismo.
Pero en el entorno de Trump, el verdadero problema suele aparecer cuando alguien deja de controlar la narrativa presidencial. Y eso parece haber ocurrido cuando Noem dejó entrever públicamente que ciertas decisiones estratégicas habían sido avaladas directamente por Trump, algo que después fue desmentido desde el propio entorno presidencial.
En política estadounidense los errores administrativos se sobreviven; las incomodidades personales con el presidente, no siempre.
Así llegó su salida.
El relevo fue inmediato: Markwayne Mullin, senador por Oklahoma, empresario, expeleador de artes marciales mixtas y uno de los republicanos más cercanos a Trump dentro del Senado.
Mullin tiene un perfil distinto al de Noem. Menos exposición mediática, menos narrativa personal y más disciplina política. Trump parece haber apostado por alguien menos protagonista y más funcional a una etapa donde necesita resultados operativos sin desgaste innecesario.
Eso no significa que Noem haya sido expulsada del círculo de poder. En realidad, fue trasladada a una nueva tarea internacional vinculada al llamado escudo hemisférico de seguridad, una estrategia orientada al combate regional contra narcotráfico, crimen organizado y redes transnacionales.
Y ahí aparece México.
Porque cualquier cambio en Seguridad Nacional estadounidense impacta directamente a nuestro país.
Noem representaba una línea frontal, muy ideológica, especialmente visible en el discurso migratorio. Mullin podría significar una etapa menos estridente públicamente, pero quizá más pragmática en la ejecución.
Eso abre tres escenarios. Primero, una renegociación inmediata sobre la forma en que Washington quiere administrar los flujos migratorios en la frontera compartida.
Segundo, mayor presión técnica sobre cooperación en materia de cárteles, rutas de tráfico y control del fentanilo.
Tercero, una interlocución menos mediática pero posiblemente más exigente.
México conoce bien este tipo de movimientos en Washington: cuando Trump cambia una pieza, rara vez es para suavizar; normalmente busca ajustar la maquinaria para que funcione con menos ruido y más control.
Por eso la salida de Noem no necesariamente implica moderación. Puede significar exactamente lo contrario: una nueva etapa donde el endurecimiento se ejerza sin protagonismos personales.
Washington vuelve a demostrar algo que nunca cambia: nadie cae sólo por errores; se cae cuando deja de ser útil al relato central del poder. Y ahora a esperar el nuevo ataque anti migrante.

 Policiacahace 1 día
Policiacahace 1 día
 Juárezhace 1 día
Juárezhace 1 día
 Méxicohace 1 día
Méxicohace 1 día
 Chihuahuahace 1 día
Chihuahuahace 1 día