Matías Romero, el embajador mexicano en Washington durante los tiempos de la intervención francesa, anotó en su diario el horrible espectáculo que a sus ojos le ofreció el mercado de negros en Nueva Orleans. Hombres, mujeres y niños estaban confinados en una especie de chiqueros, tratados peor que los cerdos. Es el mismo mercado que le causó repulsión a Abraham Lincoln, según lo refiere el protagonista de la película dirigida por Steven Spielberg. Pero, al grueso de los ciudadanos norteamericanos no les causaba ninguna desazón ubicar a cuatro millones de individuos en la condición de las bestias. En el Sur, donde habitaban la mayoría de ellos, además, la economía se fundaba en su trabajo. Pequeña adición a la enseñanza bíblica, que la hacía aún más convicente. A tal precepto, contenido en el Génesis, se habían atenido los blancos desde los primeros tiempos del cristianismo, credo que asimiló la leyenda del judaismo. Según el mito, Jehová maldijo a Caín y a sus descendientes, condena ratificada luego por Noé a los hijos de Ham, sentenciándolos a servir por siempre a los de piel blanca. Para distinguirlos, Dios les impuso las marcas de la piel negra, el pelo crespo y la nariz ancha. Les prohibió además mezclar su sangre con la de los amos, por los siglos de los siglos. En eso creía el furibundo congresista que fuera de sí, insultaba a los radicales abolicionistas diciendo que pretendían desobeceder un mandato divino. Y quien más, quien menos, a todos imbuía esta aberración. No en balde, aún los protectores de los indígenas americanos, como nuestro Bartolomé de las Casas, no encontraban ninguna contradicción en socorrer a los indios, al mismo tiempo que pugnaban por la importación de esclavos africanos. O los encomiables educadores jesuitas, cuya orden fue la mayor propietaria de esclavos en las Indias Occidentales.
En Estados Unidos, sólo algunos excepcionalmente audaces como Thaddeus Stevens (Tom Lee Jones, en la cinta) el diputado radical se atrevían a cuestionar el dogma y a luchar abiertamente por la igualdad. La humanidad y congruencia de este monstruo parlamentario –se le apodó el dictador del Congreso- resalta también en el lecho conyugal, que comparte con Lyidia Hamilton Smith, una bella mulata quien fue su compañera amorosa durante casi toda su vida. Sin embargo, tan poderoso e inexpugnable era el prejuicio, que aún él hubo de conceder y declarar que creía sólo en la igualdad ante la ley, no en la igualdad humana. De otra manera, la mayoría hubiera votado por mantener la milenaria injusticia. Es uno de los momentos cumbres de la película.
Abraham Lincoln, representado por Daniel Day-Lewis, es un personaje de dimensión universal, sobre el cual los historiadores han debatido entre otras cuestiones si padecía de una crónica depresión o si poseía un carácter profudamente melancólico. Esto fue lo que encontró Doris Keans Goodwin, la autora de Teams of Rivals. The Political Genius of Abraham Lincoln, la obra que sirvió de base para el guión cinematográfico. Y es también la guía de su personificador, quien nos entrega a un Lincoln irónico, bromista, contador incansable de anécdotas y al mismo tiempo taciturno y ensimismado. O quizá el peso de la colosal responsabilidad política, aunado al de un tormentoso matrimonio convertido en otro frente de batalla, -quizá más atroz que el librado en el gobierno- acabó por hundirlo en la aflicción. Algo así le confesó a Ulises Grant, cuando le dijo que el cansancio le mordía los huesos. No obstante su pesadumbre o quizás por ella, salió airoso en los dos campos, gracias entre otras virtudes a su talento para desarrollar jugadas políticas maestras y a su paciencia para sortear la histeria irrefrenable de su esposa Mary Todd, espléndidamente caracterizada por la veterana Sally Field. Sin demasiado prestigio al asumir el cargo, -por decirlo de una manera benevolente- Lincoln conformó un equipo con sus competidores por el poder, (de allí lo de Team of Rivals), cada uno con mayor brillo y fogueo que los suyos, sobre todo William Seward a quien nombró Secretario de Estado. (Caso parecido, por cierto, al de Benito Juárez, su contemporáneo). Pronto se alzó por encima de todos e igualó su estatura física con la política y moral. Debo decir que me enamoré de esta figura histórica en mis años de adolescente, cuando leía con avidez los libros de Emil Ludwig, experto en sumergirse en las honduras del alma de sus biografiados. Me impresionaban la inteligencia y a la vez, el desparpajo o modestia del joven abogado rural y ambulante, confiado más en el saber de la vida que en el de los libros.
El dilema casi imposible de resolver y al que hizo frente, estaba en la raíz misma de la nación norteamericana. Sus dos documentos fundacionales, la Declaración de Independencia y la Constitución, nacieron con una contradicción irresoluble: la primera declaraba a todos los hombres iguales y la segunda obligaba a las autoridades a devolver los esclavos fugitivos. ¿A cual atender?. Los norteños abolicionistas se abanderaron con la primera y los esclavistas del Sur con la segunda. Por eso, tenía sus razones el diputado que le espetó, no puede hacer las dos cosas: salvar la unión y emancipar a los esclavos. O una u otra. En los inicios de la guerra, el presidente republicano había optado con claridad por la primera. En su famos carta al periodista Horacio Greeley, habia enfatizado: “Mi objetivo actual es ante todo salvar la Unión, y no salvar o destruir la esclavitud. Si pudiera salvar la Unión sin libertar a un solo esclavo, lo haría; si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos, lo haría; si pudiera salvarla con la liberación de una parte de los esclavos y el abandono de la otra parte, también lo haría”. La capacidad bélica de los ejércitos confederados lo persuadió de la razón que asistía al argumento esgrimido por los radicales: para derrotarlos era indispensable eliminar su base material y reclutar a los negros para el ejército unionista. Esto fue lo que hizo a partir del 1 de enero de 1863 con la Proclama de Emancipación, que declaró libres a los esclavos de los estados rebeldes, provocando que miles de ellos acudieran a pelear bajo la bandera de las barras y las estrellas.
A este decreto ejecutivo le siguió dos años más tarde la reforma constitucional, prohibiendo la esclavitud en todo el territorio de los Estados Unidos. La película esta dedicada a la infernal contienda ética y política librada para alcanzar las dos terceras partes de los votos requeridos. Lincoln se empeña a fondo en ello y no escatima recursos para vencer la resistencia de los esclavistas, de los radicales antiesclavistas y de los del pantano, que por razones distintas y antagónicas se oponían a la enmienda. La orden fue terminante: consigan los votos, así sea mediante sobornos y chantajes. Al final, entre él mismo y sus cabilderos lo logran. La proeza, hace decir a Stevens, una personalidad subyugante de la película, algo así: una de las causas más nobles ha triunfado, por medio del fraude, conducido por el más limpio hombre de la nación. Extrañas paradojas, que nos hacen recordar cómo la virtud de un estadista es distinta a la del hombre común.

 Policiacahace 2 días
Policiacahace 2 días
 Capitalhace 2 días
Capitalhace 2 días
 Méxicohace 2 días
Méxicohace 2 días
 Revistahace 2 días
Revistahace 2 días


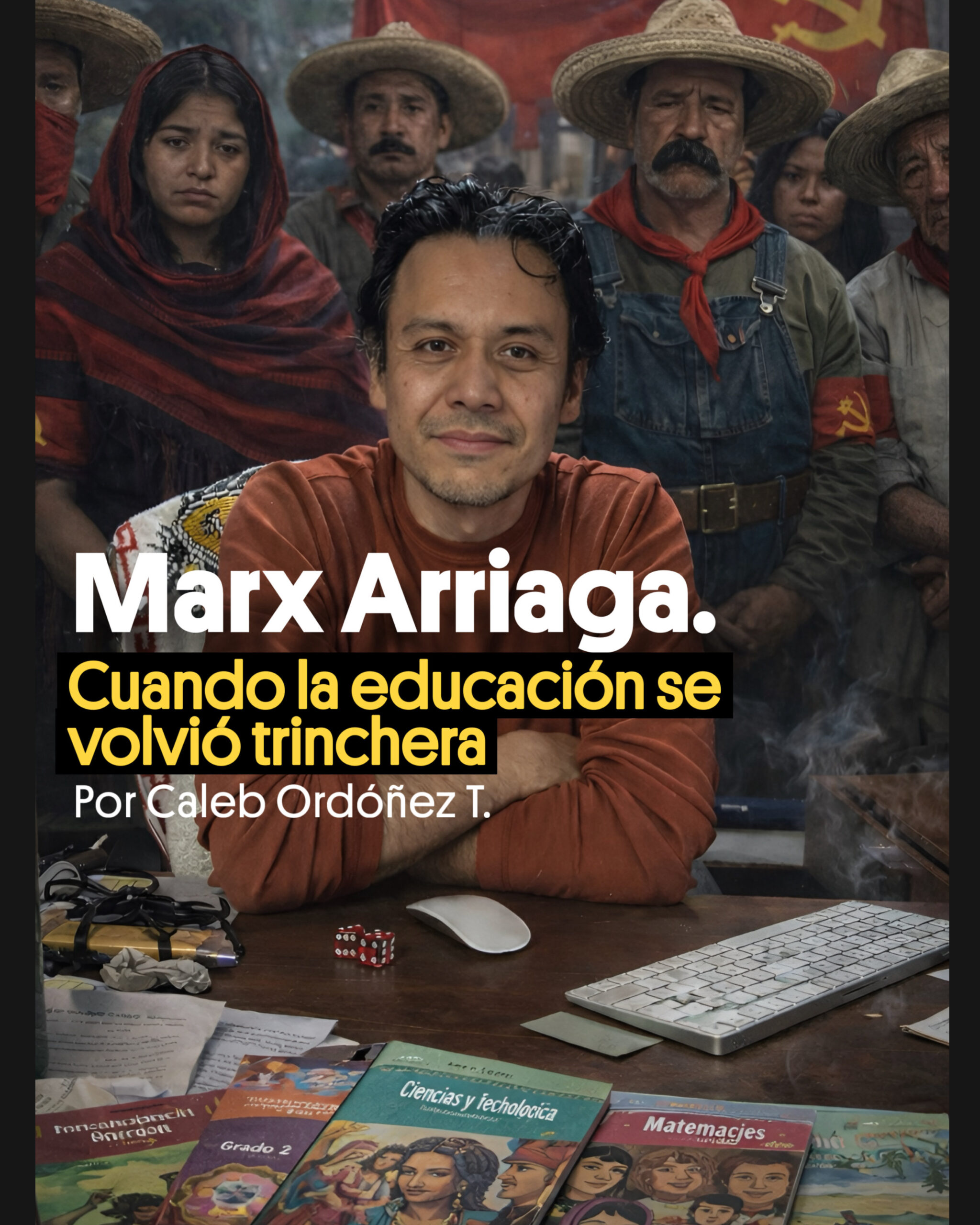

You must be logged in to post a comment Login