VIVIR EL EXILIO EN LA CIUDAD, 1928.
Víctor Orozco
Así titula su reciente libro Ricardo Melgar Bao. Aunque reduce los límites del estudio a un año y a la disputa política e ideológica librada entre Julio Antonio Mella y Víctor Raúl Haya de la Torre, dos conocidos protagonistas del mundo latinoamericano, en cuanto el lector se asoma a las primeras páginas, se da cuenta de que los conocimientos, las reflexiones y las inferencias del autor desbordan las fronteras establecidas en la portada. Si nos fijamos tan sólo en la copiosa nómina de personajes que desfilan por el texto así como en la variedad de orígenes nacionales de los mismos, nos damos cuenta de la amplitud y profundidad con la cuales el autor expone, busca vínculos, desentraña tramas y penetra en el alma de una época tan significativa para Latinoamérica. Como sucede siempre con las reseñas contenidas en espacios tan cortos, he de resignarme a exponer apenas unos cuantos trazos, espigados aquí y allá, de esta obra magnífica y sorprendente que brinda una cantidad de hallazgos, inferencias e inspiraciones actualísimas, por los tópicos sobre los que discurre
La polémica librada entre Víctor Raúl Haya de la Torre, peruano, nacido en 1895 y Julio Antonio Mella, cubano, nacido ocho años después, tuvo como escenario la ciudad de México, donde ambos se encontraban exiliados y desde donde combatían a las dictaduras de sus respectivos países. Haya, la de Augusto Leguía y Mella, la de Gerardo Machado. Por más que combatieron las posiciones y acciones políticas sustentadas o ejecutadas por cada uno con todos los argumentos a su alcance, hay un concepto usado dentro del riquísimo léxico de Melgar que los unifica: autoctonía política. Si bien la formación de ambos debió sus líneas fundamentales al marxismo, (abandonado luego por el peruano) la preocupación central que los animó fue definir un modo de pensamiento y unas categorías útiles para explicar los procesos históricos ocurridos en las repúblicas surgidas de la desintegración de los imperios ibéricos. La revolución mexicana, olorosa todavía a pólvora, les prestó ejemplos y materiales insustituibles. México mismo era un gigantesco laboratorio histórico que atraía a intelectuales, revolucionarios, vanguardistas o simples curiosos de todo el mundo. Era, por otra parte, un lugar de refugio, para los perseguidos políticos, sobre todo de las dictaduras derechistas. El arte, la organización de las masas, los vientos culturales y educativos, todo era nuevo y estaba en marcha, por tanto el mejor de los ambientes para los debates sobre temas clave como el imperialismo, las luchas libertarias, los roles de los indígenas, las tácticas de lucha, las organizaciones partidarias.
El imperialismo norteamericano fue en los años veinte, de manera similar a los actuales el asunto de mayor relevancia para gobiernos, partidos e intelectuales. En febrero de 1927 se reunió en Bruselas el Congreso Mundial contra la Opresión Colonial y el Imperialismo. Además de ser el punto de quiebre ente Haya de la Torre y Mella fue escenario de la pugna entre la Comintern comunista y las otras visiones. Curiosamente, quien habló a nombre de las delegaciones latinoamericanas fue José Vasconcelos, no obstante que el gobierno callista fue de alguna manera patrocinador del evento. En el insólito discurso, el exsecretario de educación pública dejó constancia de su capacidad para mutar de piel. Además de declararse socialista, dijo entre otras cosas: “El más importante esfuerzo del imperialismo está hoy dirigido hacia Sudamérica (entonces se comprendía a México)…En el interior tenemos a los latifundistas, tenemos al despotismo militar destruyéndonos junto con esas fuerzas de corrupción y desintegración …aliadas de los imperialistas que vienen al angustiado país a comprar todo aquello que los traidores están siempre listos a despilfarrar”. ¿Suenan acaso extrañas estas palabras en nuestros días?.
Por los tiempos de la polémica, Nicaragua había sido invadida por las tropas norteamericanas y César Augusto Sandino encabezaba la resistencia armada, convirtiéndose en un símbolo para los antimperialistas latinoamericanos. Tanto Mella cómo Haya de la Torre y sus respectivas organizaciones, el Partido Comunista y la APRA, se comprometieron a enviar combatientes a pelear al lado de los patriotas nicaragüenses. Con vistas a unas elecciones preparadas, la ruptura, sin embargo fue inevitable. El dirigente peruano promovió su participación en una comisión de vigilancia, junto con José Vasconcelos. Mella, en consonancia con la postura de Sandino, denunció el carácter amañado y fraudulento de tales comicios, junto con la postura oportunista de los apristas. También aquí la disputa toca cuestiones siempre actuales.
La disputa entre el político e ideólogo peruano y el revolucionario cubano, revela una antigua diferencia entre militantes con diferente contextura y objetivos. Haya de la Torre fue un político, interesado fundamentalmente en el poder. Vivía planeando su retorno triunfal al Perú para ocupar la presidencia. Fundó en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) organización cuya ambigüedad le permitía ser a la vez un frente y un partido político, llena de símbolos y con aspiraciones de constituirse en una especie de internacional latinoamericana opuesta al imperialismo norteamericano y animadora de poderosos movimientos sociales bajo la égida de gobiernos populares o populistas. Estos rasgos le acercaban al régimen posrevolucionario mexicano, encabezado por Plutarco Elías Calles, quien se confrontaba por esos años con el gobierno y empresas norteamericanas al defender los recursos petrolíferos del país. Haya de la Torre era además un ideólogo, emparentado intelectualmente con José Vasconcelos. Su rechazo al latinoamericanismo, al panamericanismo, al hispanoamericanismo por sus matrices ligadas a los imperios francés, norteamericano y español respectivamente, responde a esta autoctonía referida por Melgar Bao, de donde brota su propia propuesta, para alzar la bandera del indoamericanismo. ¿No está allí el lema de la UNAM: Por mi raza hablará el espíritu?. La idea, por otra parte, fue compartida por otros intelectuales de altos vuelos, como José Enrique Rodó, José María Vargas Vila, Manuel Ugarte, José Ingenieros y Alfredo Palacio, según lo señala el autor.
Mella en cambio, era un ejemplo clásico del militante y organizador comunista de la III internacional fundada por Lenin y cabalgada por Stalin. Entregado a la lucha lo mismo en Cuba que en México, tenía los ojos, el cerebro y el corazón puestos en el proyecto revolucionario. Despreciaba las maniobras políticas de su antagonista y las denunció como meros instrumentos para hacerse del poder y continuar con la explotación de las masas. A Mella, talentoso y perspicaz, quizá la faltó tiempo para entender hechos y fenómenos típicamente latinoamericanos –concepto y gentilicio que al fin se impuso- como el peso y la función de los movimientos indígenas. Ricardo Melgar Bao nos dice que no alcanzó a leer por ejemplo la obra clásica de Mariátegui en la cual el reconocido marxista peruano discurrió ampliamente sobre el tema. El asesinato de Julio Antonio Mella en 1929, (¿Los agentes de Machado, de Stalin?) cortó en sus inicios la carrera de este excepcional dirigente revolucionario, apuntado para ser uno de los grandes líderes ideológicos y políticos del continente.
Como de pasada, Melgar Bao consigna la impronta machista de casi toda la izquierda en la época. Entre sus valores de mayor aprecio, estban la virilidad, la valentía propia del hombre y el desdén por los homosexuales y por cualquier rasgo considerado femenino. Políticos, caudillos, soldados de la revolución representaban tales modelos y estigmas. Llegaron, hasta bastantes décadas posteriores y abarcaron también la mentalidad de las mujeres. Recordemos a la Doña, María Félix, lanzando uno de sus peores improperios a Carlos Fuentes llamándole “mujeruco”. Mella, al igual que Diego Rivera, por mencionar un caso notorio, padecen de esta fobia. El primero hace gala de ella apodando “barbilindos” a los intelectuales con inclinaciones hacia su mismo sexo y el segundo no ceja en sus burlas. Por cierto, Melgar quizá no resistió incluir una picante réplica de Salvador Novo al famoso pintor, cuando Lupe Marín, su esposa, lo abandonó por el poeta Jorge Cuesta, mientras Rivera viajaba por Rusia. Dice el punzante escritor en unos versos de un largo poema al que tituló La Diegada: “Catástrofe horrible que nada consuela/deplórenlo todos por la/Guada Lupe/del pobre Juan Diego no prende la vela/y en seco se proyecta lo poco que escupe…. Dejemos a Diego que Rusia registre/dejemos a Diego que el /dedo se chupe/vengamos a Jorge, que lápiz en ristre/en tanto, ministre sus jugos a Lupe/Repudia a la vaca jalisca y rabida/ la deja en mano del crítico ralo/ y va y/ le echa un palao a una que sé Kahlo/apellida y se llama —cojitranca Frida”.
Ricardo Melgar Bao. Vivir el Exilio en la Ciudad, 1928. V.R Haya de la Torre y J.A.Mella. Sociedad Cooperativa del “Taller Abierto”, S.C.L. México 2013.

 Policiacahace 2 días
Policiacahace 2 días
 Capitalhace 2 días
Capitalhace 2 días
 Méxicohace 2 días
Méxicohace 2 días
 Revistahace 2 días
Revistahace 2 días


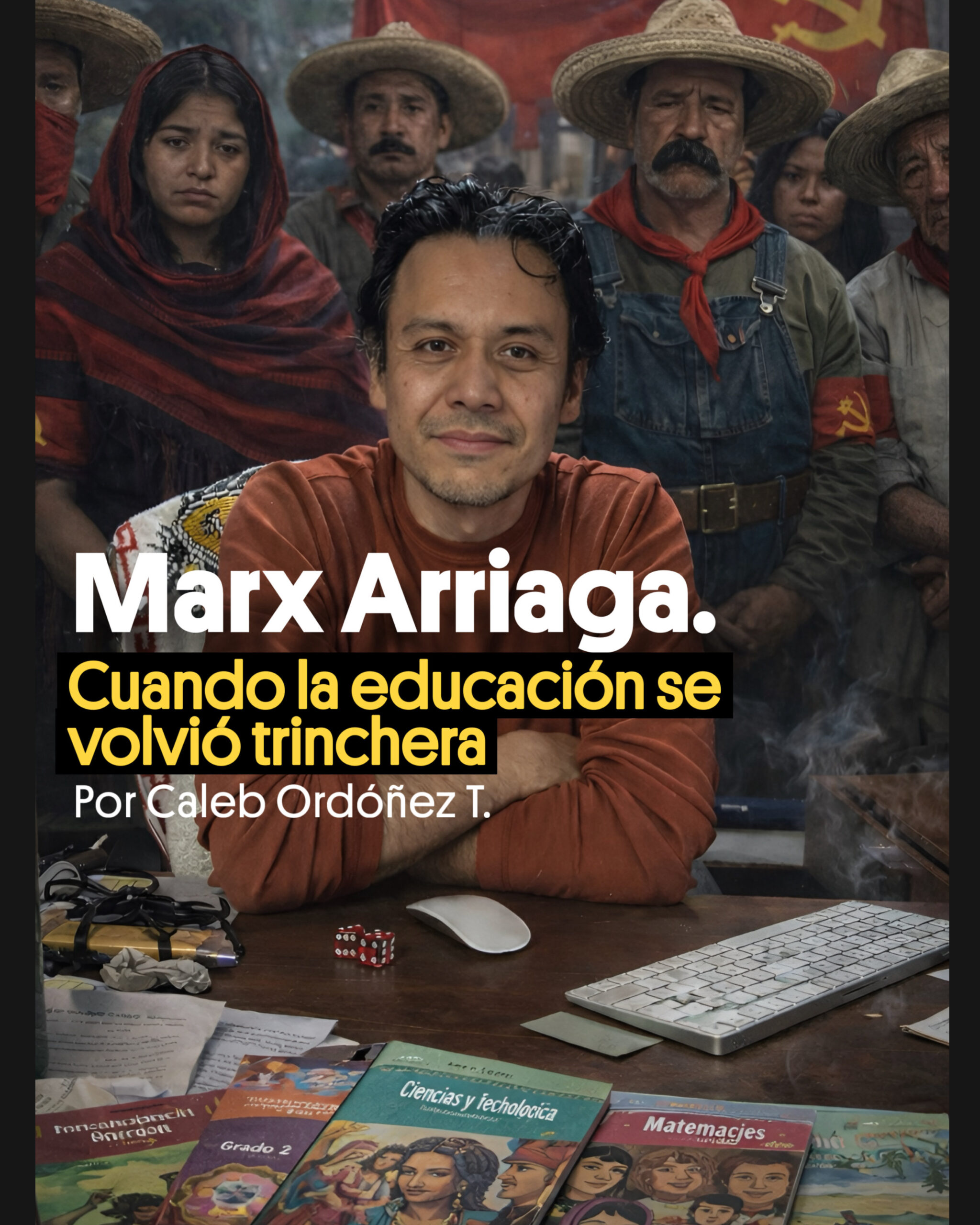

You must be logged in to post a comment Login