Víctor Orozco
La izquierda ha apoyado a -y se ha abanderado con- distintas causas a lo largo de los siglos. La primera de ellas fue la lucha por la libertad, en sus diversas dimensiones: de expresión, o de prensa como se le conoció en sus inicios, de conciencia, de trabajo, de enseñanza. Todas ellas fueron arrancadas a sangre y fuego a los viejos poderes venidos del medioevo: la aristocracia, los señores de la tierra y sobre todo la iglesia católica. Al menos en Occidente. En estos combates, estuvieron aliados los componentes del llamado tercer estado en la historia francesa (de la cual surgieron las diferenciaciones de izquierda y derecha), pero comunes a todos los países: burgueses, nacientes obreros, artesanos, clases medias. La dirección de las revoluciones fue asumida en casi todas partes por la masonería, constituida en una especie de internacional en la que se inscribieron la inmensa mayoría de los adalides libertarios.
La libertad en general dejó fuera a las mujeres, la mitad de la humanidad. En las filas de la izquierda, pronto destacaron como dirigentes y teóricas varias de ellas, como Rosa Luxemburgo. Desde las primeras y heroicas sufragistas quienes abrieron la marcha, la emancipación de las mujeres ha sido en siglo y medio una causa central para las izquierdas. Negada en sus inicios, asumida a medias después, con incongruencias, por cuanto entraña una genuina revolución cultural, cuyos cambios comprenden a las propios militantes y adherentes. Algo similar ha sucedido con las otras emancipaciones, por motivos de raza o preferencia sexual.
La siguiente causa, más popular por cuanto respondía a intereses más extendidos en las sociedades, fue la que exigía la igualdad social, el reparto equitativo de la riqueza. Suscitó, sin embargo menos consenso en los revolucionarios, porque ellos mismos estaban divididos por su situación en la pirámide social. El capitalista estaba muy de acuerdo en la igualdad ante la ley y hasta estaba dispuesto a participar en las barricadas si había que defender las libertades públicas, pero de ninguna manera compartía los programas igualitarios que alzaban sus viejos aliados artesanos, campesinos, obreros, intelectuales radicalizados. La escisión se hizo clara significativamente entre los masones: los hubo en la filas de los revolucionarios y en las que los combatían con furia. A la postre, la justicia social se constituyó en el leitmotiv de los revolucionarios y se identificó con ella al socialismo.
Una tercera causa ha identificado a las izquierdas desde sus inicios: el primado de la razón sobre la fe, la ignorancia, los prejuicios y los dogmas. Ello hizo a sus adherentes profunda y tajantemente críticos: de las instituciones, de las costumbres, de las tradiciones, de sí mismos. Ignacio Ramírez, exponente del grupo radical de los liberales mexicanos declaraba: «El nombre de Dios ha producido en todas partes el derecho divino; y la historia del derecho divino está escrita por la mano de los opresores con el sudor y la sangre de los pueblos”. Un poderoso incentivo que alimentó las tendencias anticlericales de las izquierdas, fue la estrecha unidad entre todos los opresores, de cuyo núcleo formaron parte las jerarquías eclesiásticas. Un cartel ingenioso que ha circulado en las redes muestra muy bien la forma cómo funcionó este mecanismo de sometimiento. Tiene la imagen de un indígena americano quien dice: “Cuando ellos vinieron, ellos tenían la biblia y nosotros teníamos la tierra y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos lo ojos, nosotros teníamos la biblia y ellos tenían la tierra”. La operación, en sustancia, describe a todas las formas de sujeción o vasallaje sean impuestos por conquistadores externos a los pueblos o por sus clases expoliadoras interiores. Siempre la enajenación religiosa se funde con la explotación económica. De allí el ateísmo característico de ideólogos y dirigentes en las izquierdas.
En un capítulo colindante con el anterior, se encuentra la lucha por la educación, vista como un instrumento de liberación de todas las alienaciones. Thomas Paine, un liberal de los primeros tiempos, resumía en un aforismo este distintivo: “La razón se obedece a sí misma, la ignorancia a lo que se le dicte”. Esta batalla por el conocimiento se ha librado en dos ámbitos: en el de la investigación y en el de la enseñanza. En el primero, se ha puesto por delante la absoluta libertad para inquirir, sin tótems sagrados ni límites dogmáticos. De allí que héroes intelectuales de las izquierdas hayan sido los grandes descubridores científicos, sobre todo aquellos que han desafiado a los poderes fácticos para poner la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad, como modernos prometeos, arrebatadores del fuego a los dioses. No en balde los retratos de Galileo o de Giordano Bruno, presidían sesiones de clubes revolucionarios. Pero, es en el esfuerzo por llevar la educación básica a las masas, en donde se han expuesto con mayor fuerza esta vocación de las izquierdas. La primera fase fue la ruptura con la enseñanza limitada, elitista y religiosa que imperaba en todas partes. Se aspiraba a educar a todo el pueblo para liberarlo, quizá en una confianza desmedida en los efectos emancipadores de la educación. Por este motivo todas las revoluciones modernas han montado gigantescas campañas alfabetizadoras y construido escuelas formadoras de maestros.
La educación, se ha pensado, trae consigo el progreso. El individual y el colectivo. Y esta nueva categoría, desconocida hasta hace unos trescientos años, se convirtió en una marca de las izquierdas, que fueron incluso identificadas casi por antonomasia como las fuerzas progresistas o del cambio, en oposición a las reaccionarias o retardatarias. La idea del progreso, como un proceso en el que se suceden las etapas, siempre desde las inferiores a las superiores, en las cuales el ser humano tiene mayores elementos para realizarse, para alcanzar metas y al último un mayor grado de felicidad, ha presidido a casi todas las civilizaciones en los últimos siglos. La oposición al inmovilismo de las sociedades donde se imponían las relaciones serviles, concatenó naturalmente al progreso con las otras causas de la izquierda, que nunca ha abandonado la divisa. Sin embargo, el progreso fue también asociado con el crecimiento económico de suyo disparejo e inequitativo, que ahondó los abismos sociales. También la palabra progreso se vinculó con la destrucción de hábitos productivos, hábitat, fauna y aún de conglomerados humanos en los altares civilizatorios. En un cuadro muy difundido en Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo XIX, se miraba al progreso representado por el ferrocarril, las fábricas, las ciudades, ante el cual huían despavoridas o perecían las poblaciones indígenas, los rebaños de bisontes y todas las formas de vida social anteriores.
Así que, sin abandonarse la concepción madre del progreso como un mejoramiento continúo, las preguntas: ¿Progreso para quién? ¿Cómo?, han llevado a las izquierdas a limitar su convicción, más aún cuando las clases y grupos dominantes la han hermanado con el “orden”, es decir, con su propio orden, que garantiza su hegemonía. La crítica a otra de las consecuencias asociadas a este “progreso” capitalista, ha llevado a incorporar una causa nueva en el programa de la izquierda, esto es, la defensa del medio ambiente. El vertiginoso desarrollo de la producción fabril, sin tomar en cuenta el agotamiento y destrucción de los recursos naturales con la guía única de maximizar las ganancias, ha motivado una crítica radical a esta forma de progreso. Ha sido tardía en la izquierda, pues sistemas como el soviético, se distinguieron por ser enemigos atroces de la naturaleza. En México, los partidos que se han reclamado de izquierda nunca han levantado con fuerza la causa del ecologismo, usurpada en el ámbito político por una organización de pillos. Debemos su impulso sobre todo a los movimientos sociales y a grupos de intelectuales.
La democracia política ha estado entre las divisas de las izquierdas desde los tiempos iniciales. Significa, en sustancia, que los pueblos se gobiernen a sí mismos. Encarnó primero en la república, régimen político alzado como la alternativa frente a las viejas monarquías, anacrónicas y autoritarias. También frente a los totalitarismos modernos y a las dictaduras militares. Para menoscabo de las conquistas democráticas, el actual sistema de partidos políticos, -tenido como garante de las mismas-, ha convertido las nuevas instituciones en un reparto cínico del poder entre camarillas que se recrean a sí mismas. Habrá también que transformarlo desde sus cimientos.
Cada sociedad y cada momento histórico han tenido sus propias izquierdas. Las razones de éstas siguen vigentes, tan vivas y vivificantes como siempre.

 Policiacahace 2 días
Policiacahace 2 días
 Capitalhace 2 días
Capitalhace 2 días
 Méxicohace 2 días
Méxicohace 2 días
 Revistahace 2 días
Revistahace 2 días


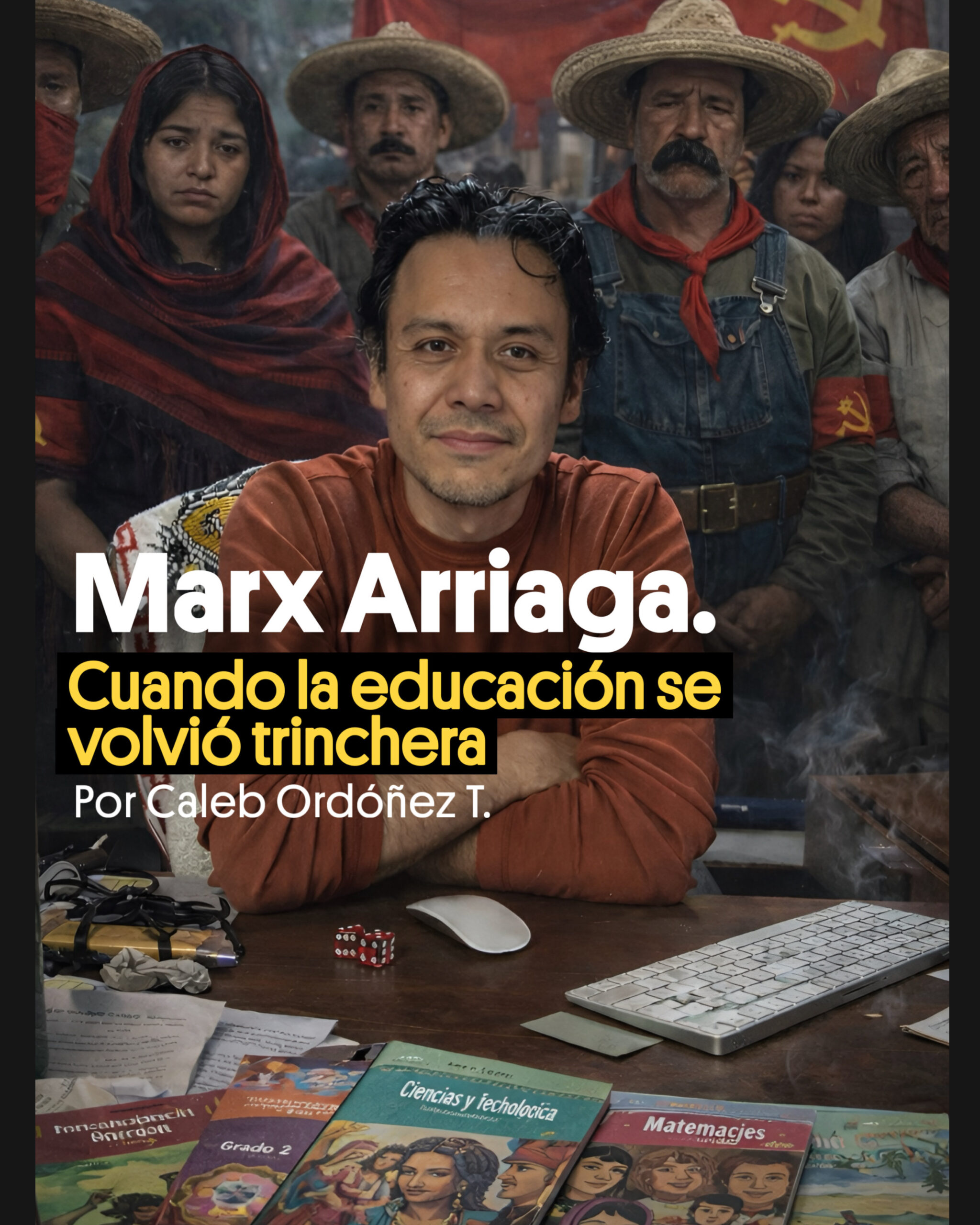

You must be logged in to post a comment Login