LAS LETRAS CHIHUAHUENSES
Francisco Rodríguez Pérez
El Séptimo Encuentro de Historia y Cultura Regionales -al que me referí en la colaboración dominical anterior- dedicó dos importantes eventos donde se realizaron destacados análisis de las letras chihuahuenses.
El 8 de abril, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el maestro Gabriel Borunda dirigió la Mesa-Panel “Directorio de Escritores Chihuahuenses”, un evento que contó con la presencia de académicas, escritoras y periodistas cuauhtemenses que dieron cuenta de los avances de la literatura chihuahuense, tanto desde autores consagrados como noveles escritoras.
Las editoras de la revista cultural “Livres” expusieron diversos temas.
Anaid Herna?dez Jiménez desarrolló “El puente literario de Alfredo Espinoza”, donde presentó el recorrido del autor chihuahuense en las revistas literarias y periódicos; también retomó uno de sus poemas para realizar una interpretación.
Blanca Aracely Cárdenas Robles en “Del desierto y la soledad en Jesús Gardea”, presentó algunos de los elementos más sobresalientes en la obra literaria de Gardea, así como una reseña de la novela “Soñar la guerra”, escrita por el autor en 1984.
Perla Arely Hernández Barbechán, con “La vida es la primera musa en José Luis Domínguez”, rescató la trayectoria literaria de este escritor y su incursión como representante de las letras cuauhtemenses; también planteó una breve reseña de la novela “El barrio viejo de mis recuerdos”, escrita en el 2006.
En una excelente y emotiva presentación, Norma Reza Altamirano, expuso “Escritoras cuahtemenses que han surgido de los talleres autobiograficos DEMAC, A. C.”, donde reseñó parte del trabajo literario de Bertha Vera Magaña, Arely Flores García y María del Carmen Olivas Ortega, escritoras cuauhtemenses, quienes a partir de los talleres autobiográficos, han podido plasmar sus vivencias cotidianas a través de la narración y la poesía. Presentó, además, una breve semblanza de la Asociación DEMAC.
El maestro Gabriel Borunda adelantó algunos aspectos del Directorio de Escritores Chihuahuenses, concebido más bien como el Atlas de la Literatura Chihuahuense.
El jueves 10, también en el Aula Magna de la FFyL, de la UACh, se realizó la Mesa Panel «Historia de la literatura chihuahuense» en la que se abordó la convergencia que la historia y las letras han tenido a lo largo de las diferentes etapas por las que ha pasado la entidad.
La actividad estuvo dirigida por Eduardo Ibáñez, quien planteó “Marco e hipótesis”. Con su participación, Leonardo Meza hizo un recorrido de la historia de la literatura local y presentó “Apuntes para una historia de la literatura Chihuahuense”; Estela Leyva desarrolló el tema de “La violencia como constante en la literatura chihuahuense”; Con “Otras miradas”, Linda Díaz aportó una singular visión al recorrido cultural de Chihuahua; y José Alejandro García Hernández profundizó en el binomio costumbre y fantasía que caracteriza a la literatura local mediante su exposición “Historia, mito y costumbres en la literatura chihuahuense”.
La Mesa-Panel dio un panorama de la tradición literaria y de la historia de Chihuahua, mediante un recorrido desde la tradición oral, los consejos, los editores, conceptos que abordan la violencia, la tradición y la fantasía, el mito y la leyenda. De esta forma se trató de dar luz a estos rasgos de nuestra literatura.
García Hernández señaló que la literatura no es historia, pero es un acercamiento que utiliza el artificio de la ficción para dar cinceladas de la historia y sirve para que, a través de ella, el lector se acerque a la historia.
Así, se puso de manifiesto que a través de las letras se destaca la identidad natural y cultural del Estado, las etnias y los pobladores.
El acto concluyó con una conferencia a cargo del profesor Jesús Vargas titulada «Las letras de la revolución», en la que analizó cómo la tradición durante estas épocas se ejemplifica con el surgimiento de nuevos movimientos y se crea la identidad de Chihuahua.
Vargas señaló que resulta muy difícil agrupar a los diferentes autores bajo el paraguas de la literatura de la revolución, empezando por los precursores de este «subgénero» -entre los que incluyó a Práxedis Guerrero- durante la dictadura de Porfirio Díaz de 1890 a 1910, la etapa de la revolución hasta 1920 como en la inmediatamente posterior.
Vargas Valdez, enumeró los criterios iníciales para que una obra sea considerada como literatura de la revolución en Chihuahua: que sea literatura, que trate acontecimientos ubicados en el territorio del estado, que el autor haya sido testigo directo de los acontecimientos, y que el autor domine el conocimiento de quiénes son los sujetos protagónicos, así como de sus costumbres, lenguaje y demás rasgos fundamentales.
Bajo esas premisas, Vargas señaló la existencia de cinco obras clave de la literatura de la revolución en Chihuahua: «Sembradores de viento», «En vísperas de la Revolución», «Cartuchos y las manos de mamá», «Vámonos con Pancho Villa» y otro libro que afirmó que es casi desconocido para muchos como «Adelita, la norteña».
En fin, las letras chihuahuenses estuvieron presentes en el Séptimo Encuentro de Historia y Cultura Regionales, un evento que a decir del coordinador, el Padre Dizán Vázquez, es el mejor en su género y cuenta con la participación de seis instituciones. Efectivamente, hay que felicitar al Padre Dizán y a los organizadores, porque han dejado constancia de un trabajo dedicado y comprometido. Esperamos que, pronto, esté lista la memoria de esta gran iniciativa académica y de investigación. Que los próximos años sea de mayores éxitos y alcances este gran encuentro. ¡Hasta siempre!

 Policiacahace 2 días
Policiacahace 2 días
 Capitalhace 2 días
Capitalhace 2 días
 Méxicohace 2 días
Méxicohace 2 días
 Revistahace 2 días
Revistahace 2 días


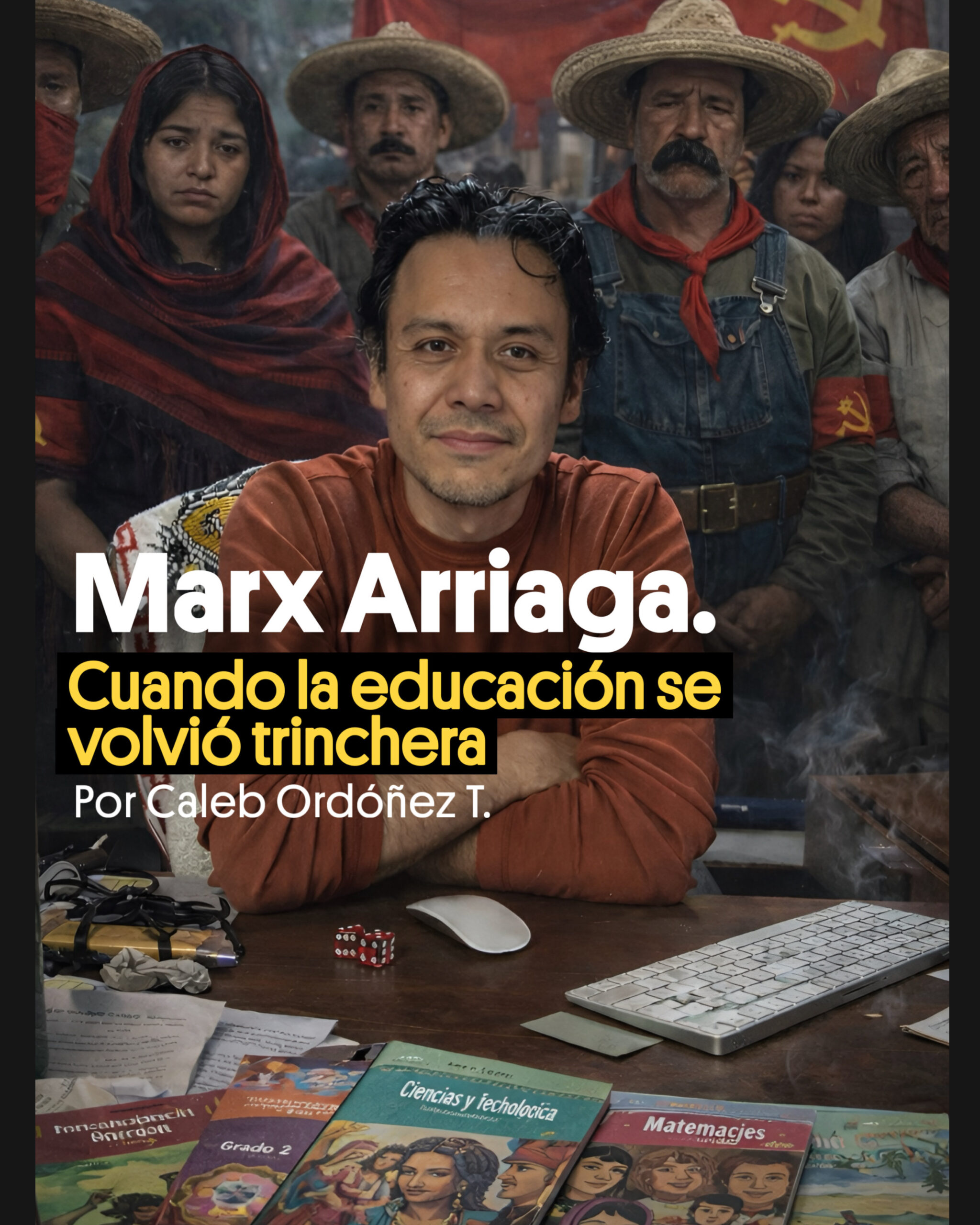

You must be logged in to post a comment Login