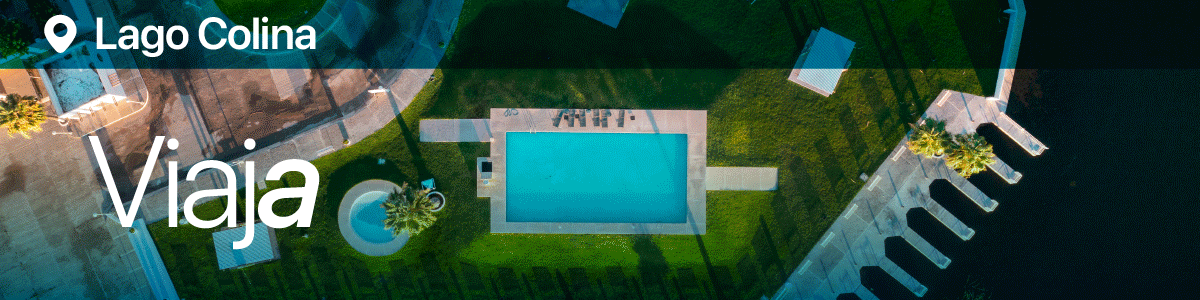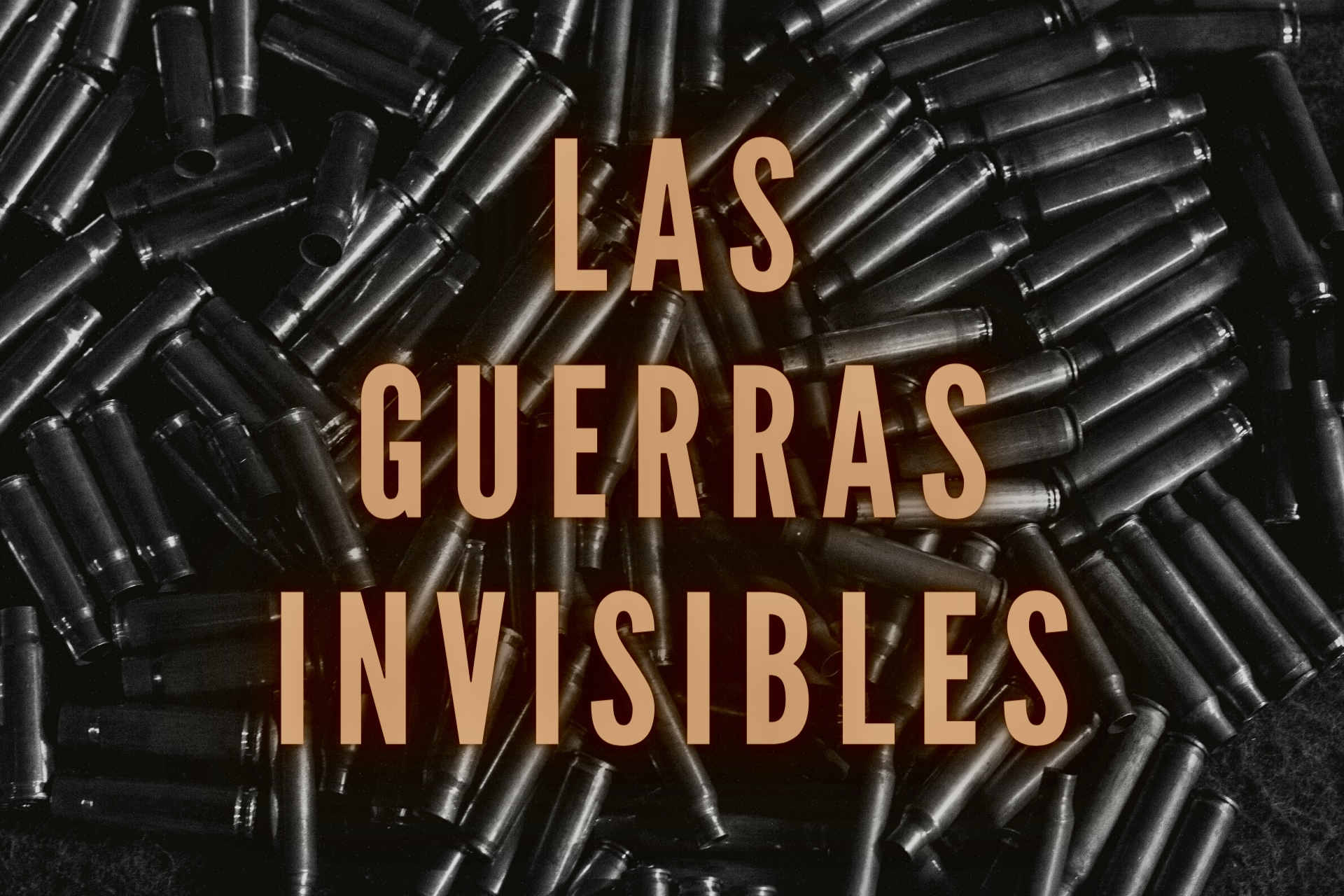Estirar la liga
En un mundo interconectado y globalizado, la diplomacia como máxima de la política entre las naciones se erige como un pilar fundamental para el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la cooperación. La importancia de la diplomacia radica en su capacidad para resolver conflictos, fomentar el diálogo y promover el entendimiento mutuo en un escenario internacional cada vez más complejo y diverso.
La diplomacia, en su esencia, consiste en el arte de la negociación y el manejo de las relaciones internacionales entre los países. A través del diálogo y la negociación, los diplomáticos buscan alcanzar acuerdos y soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. En un mundo marcado por la interdependencia y la multiplicidad de actores internacionales, la diplomacia se convierte en una herramienta indispensable para abordar los desafíos globales, como el cambio climático, las guerras, la migración y la inequidad de la riqueza.
Conforme a lo antes expuesto querido lector usted habrá de traer a su pensamiento lo recientes sucesos en el país de Ecuador, donde la diplomacia (si es que existió) fracaso a tal modo dejó como estela imágenes de la irrupción de las fuerzas del orden ecuatorianas en la sede diplomática de México en aquel país Sudamericano.
Pero que es lo que esconde este “asalto” y falta grave a la diplomacia internacional, permítame tratar de resumirlo, antes de ello pongo a referencia para su consulta una columna que escribí en el pasado mes de enero donde hablo precisamente del perfil del presidente de ecuador Daniel Noboa (1).
Vayamos pues. La interrupción a una sede diplomática no es una acción tomada a la ligera, sino que implica la participación de fuerzas armadas, empresarios, partidos políticos y miembros del gobierno, y se planifica cuidadosamente considerando sus repercusiones. En el caso del asalto a la embajada de México en Quito por parte de la policía ecuatoriana, se sugiere que esta acción fue plenamente planificada, lo que lleva a cuestionar la verdadera autoridad del presidente ecuatoriano sugiriendo que su padre, el empresario Álvaro Noboa (Perdedor de 5 contiendas presidenciales), ejerce el poder en la sombra. Aunque la crisis diplomática resultante pueda revertirse a corto plazo, Ecuador logra momentáneamente su objetivo de impedir la salida al exilio del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel.
Jorge Glas Espinel quien es el epicentro de la disputa diplomática fue vicepresidente de dicho país durante 2 periodos (Rafael Correa y Lenin Moreno), durante ese periodo Glas fue condenado a 8 años de cárcel por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebretch, en un caso que abarca diferentes gobiernos de toda América Latina, entre ellos México.
Jorge Glas Espinel. Salió del gobierno de Lenin Moreno y se entregó a las autoridades para cumplir su condena, pero por medio de los recursos jurídicos pudo obtener la libertad condicional a la mitad de su condena. Los procesos en su contra se mantuvieron y a finales de 2023, ya durante el gobierno de Daniel Noboa, lo citaron para que diera explicaciones�
sobre el manejo de fondos sobre el terremoto que había ocurrido en la provincia de Manabí, (7 años antes).
Glas entonces buscó refugio diplomático en la embajada de México. Durante estos meses, las acciones judiciales para que el gobierno de México lo entregara no tuvieron éxito, acogiéndose nuestro país a la figura de “huésped” misma que no existe en el derecho internacional, no fue sino hasta las declaraciones del ejecutivo federal sobre el pasado proceso ecuatoriano donde empezó la tensión entre las naciones, declarando la no gratitud de la presencia de la embajadora de México en Ecuador y la declaración del asilo político de Glas misma que quizá fue tardía y sobre reaccionada ya con el conflicto encima.
Todo lo anterior expuesto desencadenó que la madrugada de este sábado un grupo de uniformados entró por la fuerza y en forma irregular a la sede diplomática y se llevó por la fuerza al dos veces vicepresidente Glas.
A la fecha México ha sido arropado por diferentes naciones y organizaciones internacionales referente a los sucesos, esto no puede marcar una directriz referente al futuro de las naciones, la respuesta tiene que ser enérgica y contundente.
Mientras los juristas y jugadores de padel definen como territorio mexicano la Embajada, yo apelo solamente a la condición de extraterritorialidad en el espacio de las casonas. Mientras tanto hago votos para que la situación se resarza silbando y cantando aquella del maestro Joaquín Sabina…. “De Sobra sabes que eres la primera.”
(1) https://segundoasegundo.com/el-milenial-por-raul-saucedo/
@Raul_Saucedo rsaucedo@uach.mx

 2024hace 2 días
2024hace 2 días
 Méxicohace 1 día
Méxicohace 1 día
 2024hace 1 día
2024hace 1 día
 Chihuahuahace 1 día
Chihuahuahace 1 día